ISMAEL MORENO (SJ)
Preguntamos a don Tomás Erazo —ese veterano comunista de 88 años, y uno de los mayores formadores de la izquierda hondureña que quedó parapléjico para siempre después de sobrevivir a un atentado por ajuste de cuentas cometido por sus propios compañeros del Partido Comunista en los años sesenta del siglo pasado, y ahora en silla de ruedas, pero con la mente lúcida—, qué pensaba de la izquierda hondureña al finalizar el primer cuarto de este siglo.
Con sus lentes de culo de botella —agarrados a sus orejas con un cordón de cabuya—,
el hombre miró con firmeza hacia quien le lanzó la pregunta, y sin titubear dijo:
“¿Cuál izquierda? Aquí no hay izquierda, lo que tenemos es un montón de liberales
que después del golpe de Estado [2009] se apropiaron de los ideales y hasta del
lenguaje revolucionario, se dejaron encandilar por caudillos, convencieron a algunos antiguos dirigentes populares, que ni viejos que son, les hicieron creer que con unos puestos de burocracia estaban haciendo la revolución, y así la izquierda hondureña
se desnaturalizó, se perdió en el guamil del gobierno y fue cooptada por los liberales
que se tiñeron de rojo y negro y con una falsa consigna socialista.
En este primer cuarto de siglo, lo que fue o pudo ser la izquierda tradicional hondureña —entendida como ese conjunto de doctrinas, ideologías, movimientos y corrientes nacionales e internacionales que propugnan por cambios profundos de la sociedad a partir del cuestionamiento y rechazo del sistema capitalista, con el fin de sentar las bases estructurales del socialismo, en tanto sistema que rompe con la desigualdad y da primacía al trabajo y a la dignidad humana—, devino en dos fenómenos sociales y políticos. Uno, en un liberalismo con sabor y lenguaje de izquierda, incrustado en el Partido Libre y el Estado; y dos, un oenegeísmo dependiente de los organismos internacionales de cooperación, que cooptaron a los movimientos sociales y territoriales, en la mayoría de sus expresiones.
LA IZQUIERDA HONDUREÑA
INGRESÓ DESNUTRIDA
AL SIGLO XXI
Siendo ya frágil, recibió de frente los reveses de la izquierda internacional de las últimas dos décadas del siglo XX, al colapsar la configuración política e ideológica que sostenía a la mayoría de las izquierdas, especialmente latinoamericanas.
La disolución de la que fue durante 69 años la poderosa Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín, y el anuncio entusiasta del fin de la Historia, con un capitalismo abierto a la eternidad, dio paso al triunfalismo de Estado Unidos, que se impuso como potencia unipolar en el planeta.
La izquierda hondureña ya estaba anémica y, al depender excesivamente de la inyección que recibía de organizaciones internacionales afines, particularmente de la Unión Soviética, en la práctica quedó limitada a pequeños reductos. Los partidos comunistas hondureños, tanto el de influencia soviética como el llamado pro chino, quedaron confinados a pequeños grupos cargados más de nostalgia que de realidad histórica, una nostalgia que se mantuvo activa a lo largo de 25 años. Esto significa que dejó de existir, puesto que la nostalgia se alimenta de un pasado que se desfigura grandilocuentemente, sin ningún asidero en el presente. Vive en un pasado que ya no se puede repetir, ni siquiera como farsa.
Las organizaciones político-militares —que en Honduras se conformaron a remolque de las organizaciones salvadoreñas y nicaragüenses—, a través de sus dirigentes lograron en el gobierno de Rafael Callejas (1990-1994) una amnistía que les permitió retornar al país y conformar el Partido Unificación Democrática (UD), el cual recibió todas las prerrogativas para participar en las elecciones de noviembre de 1997.
Así ingresó la izquierda hondureña al siglo XXI, con pequeñas expresiones de resistencia, no tanto a través de los partidos comunistas reducidos a su mínima expresión, sino tratando de canalizar sus ideas y las pocas capacidades que tenía a través de nuevas modalidades como el Bloque Popular, que agrupó a algunos sindicatos históricamente afines a la izquierda tradicional; a la vez, el Bloque Popular daba continuidad a la Plataforma de Lucha de comienzos de la década de 1990.
También surgió en 1993 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COPIHN, en La Esperanza, Intibucá, que trasladó varios de los métodos de lucha de las organizaciones revolucionarias salvadoreñas, con el distintivo indígena lenca que le imprimieron sus fundadores, Salvador Zúñiga y Berta Cáceres; y la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, canalizadora de demandas de las comunidades garífunas, liderada por Miriam Miranda.
Todas fueron una nueva expresión, con rasgos propios de los movimientos sociales, pues el objetivo no era la toma del poder político, propio de los partidos, sino fortalecer sus luchas sociales, gremiales, étnicas y ambientales.
En la región del Aguán, luego de un primer intento a inicios de la década de 1990, con las movilizaciones impulsadas por la Asamblea Permanente de Organizaciones Populares del Aguán, APOPA, contra los ajustes del neoliberalismo impulsados por el presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), se dio paso a la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, fundada en 1995 por Carlos Escaleras, dirigente sindical, comunal y eclesial. Tras su asesinato en octubre de 1997, la organización creció con la presencia del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, SITRAINA, las bases de la Iglesia parroquial de Tocoa y otras organizaciones locales.
En los Valles de Santa Bárbara surgió la convocatoria de los patronatos en lucha por mejores condiciones de vida para las comunidades, que se aglutinaron en el Patronato Regional de Occidente, PRO, con la participación de al menos 200 patronatos comunitarios, y con capacidad de paralizar las principales arterias que comunicaban el Occidente con el resto del país, hasta que lograban firmar compromisos con diversas entidades del Gobierno Central.
LA COORDINADORA NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR
En el año 2002, la mayoría de estas organizaciones de primero y segundo nivel se agruparon en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, CNRP, que se fundó ese mismo año. La chispa que la convocó fue la lucha contra la iniciativa del Congreso Nacional de aprobar una ley privatizadora del agua potable.
Bien se decía —en esos inicios del nuevo siglo— que tanto la defensa de los bosques en Olancho como la defensa del agua habían encendido la mecha de la lucha popular. Y a esa demanda se unieron otras, de manera que en 2004 se contaba con una proclama de doce puntos que recogía las demandas nacionales que, en los hechos, era la propuesta de un nuevo proyecto político popular hondureño.
Este nació en la ciudad de El Progreso el 10 de diciembre de 2001 con la iniciativa de COPA y de organizaciones locales de El Progreso. En ese primer momento, fue el análisis de lo que le esperaba a la humanidad luego del derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, así como de las consecuencias imperiales al catalogar toda lucha y todo movimiento como acciones terroristas. A este primer encuentro le siguieron muchos otros y fueron continuos a partir de 2002, sumándose la mayoría de las organizaciones mencionadas, además de las principales organizaciones magisteriales y sindicales, de reconocida trayectoria en la izquierda tradicional.
ENSAYANDO
UNA NUEVA CONVOCATORIA,
UN NUEVO MÉTODO
DESDE LA DESCENTRALIZACIÓN
Esta iniciativa de convocatoria nacional se definía a partir de una metodología asamblearia rotatoria y en movilidad. Era un método que rompió con la lógica metodológica de la izquierda tradicional, basada en las jerarquías, la conducción única y el “centralismo democrático”, donde solo podían dirigir los “probados” en la pureza revolucionaria.
En esta nueva experiencia organizativa popular no existía una dirigencia elegida; eran liderazgos reconocidos por su experiencia y presencia en la base y, aunque había presencia e incidencia de dirigencias reconocidas, estas tuvieron la capacidad de abrir paso a nuevas voces. La conducción era rotatoria; cada tres o seis meses cambiaba la conducción, y normalmente según el lugar donde se celebraban los encuentros.
En una ocasión, por ejemplo, se eligió como coordinador de la CNRP a don Abraham, un campesino de una aldea de montaña. Era interesante ver que este buen y humilde campesino dirigiera una asamblea de 300 personas entre las cuales se distinguían antiguos y connotados dirigentes nacionales y, sin embargo, no solo no se inmutaba, sino que se ganó el respeto y reconocimiento de todos los asambleístas.
La CNRP ha sido el intento más notable de una izquierda que buscó remozarse para el presente siglo. En un contexto de amplias demandas y de implementación sin misericordia del modelo neoliberal, en una sociedad con muchos rasgos socioeconómicos de pre-capitalismo, la convocatoria social y política en torno a la CNRP significó un intento serio por situar al país en los desafíos que se abrían ante el nuevo siglo, desde los intereses transformadores de la izquierda, buscando superar los vicios inútiles de búsqueda de poder y control, y ofrecer una nueva propuesta incluyente desde el debate y la escucha de las bases.
DEBATES Y CONTRADICCIONES
En el debate al interior de la CNRP —a lo largo de los seis años de su vigencia efectiva—, afloraron las contradicciones propias de la diversidad de organizaciones, desde los intereses gremiales de las organizaciones magisteriales hasta las demandas de las organizaciones feministas; desde la presión de las organizaciones estudiantiles por radicalizar la lucha hasta el sosiego de las dirigencias de las organizaciones sindicales, con evidente pertenencia a la tradición de los partidos comunistas.
El péndulo se movía entre quienes sostenían un discurso que cuestionaba el modelo neoliberal y los que les calificaban de reformistas y tibios porque se quedaban señalando un modelo económico, sin señalar al sistema capitalista como la raíz de las crisis y las contradicciones.
La CNRP no sólo fue la convocatoria articulada de diversas organizaciones sociales y populares de Honduras, sino también una escuela de debate y aprendizaje de una nueva izquierda que, recogiendo lo más valioso de la tradición teórica y de lucha, cuestionaba métodos y concepciones de cúpulas y de procesos de toma de decisión que, con frecuencia, se tomaban sin contar con las bases, pero en nombre de éstas.
Los conversatorios, como se llamaron las asambleas populares que se realizaban cada dos meses, rotaban de lugar. Hubo conversatorios en la capital, en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, El Progreso, La Ceiba, Tocoa, la comunidad agraria “Guadalupe Carney” (Trujillo), Santa Bárbara, La Esperanza (Intibucá), Marcala (La Paz), Comayagua, Choluteca, Zacate Grande y Siguatepeque, entre otros lugares de casi todo el país. Fue una experiencia descentralizadora, tanto en la toma decisiones como de ubicación geográfica.
Si su riqueza y aporte a la izquierda hondureña fue su convocatoria abierta, su conducción rotatoria y la inclusión de las demandas de las muchas organizaciones que se aglutinaban en torno a la CNRP, en esa misma consistencia volátil y gelatinosa se incubaba también el germen que conduciría a su desaparición en muy pocos años. No logró sortear los vaivenes de la coyuntura que, con el final de la primera década del siglo actual, se fue volviendo tormentosa.
Las organizaciones, especialmente las sindicales y magisteriales, progresivamente fueron priorizando sus demandas particulares y, con ellas, las negociaciones por su cuenta con el gobierno que, liderado por Manuel Zelaya Rosales, se había inaugurado en enero de 2006.
ORGANIZACIONES FUERTES IMPUSIERON SUS DEMANDAS
Y CONTRIBUYERON AL DEBILITAMIENTO
DE LA CNRP
Las negociaciones de cada organización por su cuenta, fueron dejando de lado la pertenencia a la frágil organicidad de la CNRP. Y en determinados momentos, esta instancia fue usada para apuntalar las demandas particulares, y en ocasiones también como factor de presión ante el gobierno. Fue el caso del magisterio, cuya presencia en la CNRP fue decisiva y fortaleció una instancia conformada por muchas organizaciones que, por sí mismas, eran muy frágiles.
En 2006 y 2007, el magisterio realizó movilizaciones masivas en defensa del Estatuto del Docente, que contaron con el respaldo de la CNRP; sin embargo, las dirigencias magisteriales negociaban por su cuenta con el gobierno. Y no es que esto fuera negativo en sí mismo, pero sí se cuestionó que las negociaciones no eran conocidas por el resto de las organizaciones, y en su momento la instancia nacional era usada para fortalecer la negociación así establecida.
En una ocasión, en la víspera de un conversatorio, la conducción preparaba la agenda cuando uno de los miembros recibió una llamada de Casa Presidencial, para que representantes de la CNRP se movilizaran a la capital para acabar de negociar los acuerdos que pondrían fin a una huelga del gremio magisterial. Hasta ese momento la instancia nacional supo que había negociaciones en las cuales se usaba el nombre de la CNRP, sin que esta hubiese sido informada.
EL GOLPE DE ESTADO CAPITALIZÓ
LA BREVE EXPERIENCIA DE LA CNRP
Aunque ya venía debilitándose y desgastándose, en gran medida por esa dinámica de cercanía prioritaria de varias organizaciones con el gobierno, la tumultuosa coyuntura del golpe de Estado, en junio de 2009, cerró la breve experiencia de la CNRP.
Las movilizaciones nacionales de resistencia pasaron a nutrirse de los llamados “liberales en resistencia”, y a esa resistencia se sumaron las organizaciones sociales y populares que venían de la resistencia desde la CNRP. Primero como frente contra el golpe de Estado, y luego como Frente Nacional de Resistencia Popular. Obviamente, era un nombre que recogieron las dirigencias sindicales y políticas de izquierda, tras su participación en la ya fenecida CNRP.
DE DECISIONES ASAMBLEARIAS
A DECISIONES REFERIDAS A UNA PERSONA
Esa aglutinación de organizaciones sociales se disolvió para ser sustituida, primero por el Frente contra el golpe de Estado y después por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), ocasión para que la izquierda hondureña fuera cooptada por el antiguo bipartidismo político, básicamente por el Partido Liberal liderado por el señor Manuel (Mel) Zelaya Rosales, quien a su vez logró captar a un sector del Partido Liberal tradicional, afín a sus ideas.
Zelaya también logró captar a sectores de la izquierda que se expresaban en sindicatos y en pequeñas fracciones de partidos; por ejemplo, en el Partido Unificación Democrática (UD), de modo que conformó una nueva dimensión política partidaria, que cuajó con la creación del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el año 2012. Su liderazgo fue encabezado por el mismo Manuel Zelaya, quien había sido víctima del golpe de Estado del año 2009.
Zelaya Rosales tuvo la capacidad de incorporar en este nuevo partido a los residuos de la izquierda, algunos de los cuales lo habían acompañado cuando fue Presidente de la República, entre 2006 y 2009. Entonces lideraron no solo al sector de la izquierda afín a Manuel Zelaya, sino también a un importante sector del Partido Liberal. Este fue el núcleo mayoritario en la constitución de Libre, desde su fundación.
Es decir que, de la metodología asamblearia que caracterizó a la CNRP, se pasó al liderazgo de un reducido grupo, que se subordinó a la conducción única de un caudillo político tradicional. De decisiones tomadas con base en consensos populares asamblearios, se pasó a decisiones centralizadas en una sola persona en la cúpula dirigente.
El discurso político del nuevo partido se presentó como una “nueva” izquierda hondureña, y su líder, Manuel Zelaya Rosales, fue proclamado también como el líder de la izquierda hondureña. Sin embargo, la dinámica de fondo de este nuevo partido no se corresponde con las dinámicas propias de la izquierda histórica, sino con las del antiguo bipartidismo.
¿UNA IZQUIERDA HONDUREÑA
DE “DERECHA”?
Esta manera de actuar llevó a que, en este primer cuarto del siglo XXI, los vestigios de la izquierda hondureña fueran cooptados por una derecha que se apropió incluso de su lenguaje, para captar adeptos en torno al nuevo partido. A la vez, esto ha impedido todo resurgimiento de movimientos políticos de izquierda en Honduras, porque se entiende que la izquierda se fusionó con facciones liberales en Libre.
Así se ha ido desarrollando una mentalidad sectaria y excluyente, que indica que no hay cabida para “otras” izquierdas. Esto impide, entre otras cosas, que surjan nuevas expresiones que recojan los rasgos de una izquierda entendida como transformación de la sociedad y cuestionamiento del sistema. De tal manera que Libre es el proyecto político que enterró a la izquierda hondureña y ahora se convierte en barrera de contención para cualquier intento de impulsar un movimiento político que recoja los auténticos ideales, principios y programas de lo mejor de la tradición de la izquierda hondureña.
LO QUE QUEDÓ DE LO QUE SE SIGUE NOMBRANDO
COMO IZQUIERDA HONDUREÑA
1. La autodenominada y reducida izquierda hondureña ingresó a los pasillos del gobierno por la vía de la estructura bipartidista tradicional electoral, con la mediación de caudillos que transitaron de lo más crudo del caudillismo al escenario de la izquierda de corte más estalinista, la menos dispuesta al diálogo y el debate fecundo con otros sectores políticos. Así, la izquierda clásica fue cooptada por la estructura política tradicional, que la neutralizó hasta imposibilitar el desarrollo de propuestas que no fuesen avaladas por el caudillo liberal, cuyo partido devino en nomenclatura de izquierda.
2. La copia es aumentada, pero no corregida. Sigue el mismo patrón en varios de los rasgos que ya se han vivido en otros países centroamericanos como Nicaragua y El Salvador. Élites del Partido Liberal y élites de la izquierda más ortodoxa devinieron en el Partido Libre y, en menor medida, élites de la izquierda proveniente de ámbitos estudiantiles universitarios.
3. Al finalizar el primer cuarto de este siglo, en Honduras se identifica un “híbrido” de tres cabezas, conformado por el estalinismo trasnochado de Nicaragua, el estado de excepción de Bukele (sin su aire “cool”) y un Estado patrimonial de caudillos, en que las diversas fuerzas constructoras de poder van siendo absorbidas por el liderazgo y la conducción del crimen organizado, sobre todo del narcotráfico. El estado de excepción en El Salvador, tan mal copiado en Honduras, ha resultado ser un instrumento útil, junto con la plataforma de poder en que se han convertido la protección ambiental y el sistema penitenciario del país, para que las Fuerzas Armadas actualicen localmente lo que ya ha sido tendencia en otros países latinoamericanos: asumirse como la principal fuerza de poder que, en el caso hondureño, ha pasado a estar vinculada con la criminalidad organizada.
4. A este “híbrido” se une una entusiasta camada generacional, “los hijos del golpe” o new age revolutionaries (revolucionarios de la nueva era), que son los hijos, sobrinos y parientes de caudillos liberales que incursionaron en la izquierda. Esta camada generacional asume que está construyendo las bases bolcheviques del socialismo, sin caer en la cuenta de que están siendo guiados por los caudillos de siempre, con tinte incluso del narcotráfico, con nomenclatura de izquierda y el fascinante mundo de las engañosas redes sociales. Y, sobre todo, debidamente estimulados por los sueldos y seguridades que solo podría proporcionar el Estado patrimonial.
5. La izquierda no es patrimonio de Libre y tampoco nació con Libre. Por el contrario, con Libre la izquierda avanzó hacia su desnaturalización. El peor servicio que ha dado Libre a la izquierda hondureña, es haber puesto la teoría y metodología del cambio bajo la determinación de los caudillos, que además sustituyeron los procesos asamblearios de la CNRP por la construcción de élites dirigentes aisladas de las necesidades sociales y las reivindicaciones populares. El movimiento social se encuentra ante la responsabilidad de releer la historia y repensar los procesos populares transformadores, desde la base, desde las luchas ambientales, agrarias y por los derechos humanos, para volver a ser asamblea con capacidad de decisión y proyección propia.
Escuchando a dirigentes de base, curtidos por la experiencia y las frustraciones, se advierte que este es un tiempo para romper con los protagonismos que han hecho mucho daño a las organizaciones; romper con esa concepción práctica de dirigencias que se consideran propietarias de sus organizaciones y a las que nadie más puede pertenecer si no rinde obediencia o acepta las directrices que emanan de los dirigentes añejados.
Es preciso salir al encuentro con los demás, valorando sus aportes; sembrarse en las realidades territoriales, pero con una mirada nacional e internacional, recuperar la fuerza política que emerge desde abajo, promover la gobernanza que se gesta desde ese encuentro dinámico y dialéctico entre quienes gobiernan formalmente y quienes ejercen poder desde abajo.
RECAPITULANDO: ACTORES DESMOVILIZADORES
DE LA IZQUIERDA EN EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO ACTUAL
El primer cuarto de siglo en Honduras fue de desnaturalización de la izquierda por parte de dirigencias de la misma izquierda tradicional que, como ha quedado dicho, ingresó anémica al siglo 21. La corriente liberal con larga tradición de caudillos cooptó al limitado reducto de la izquierda, igualmente tradicional.
La débil izquierda creyó que, atrayendo a un sector liberal hacia sus ideales y principios revolucionarios, tomaría fuerzas; pero lo que ocurrió en los hechos es que la izquierda acabó disolviéndose, quedando subsumida en el liberalismo dominante en Libre, quien se apropió de su lenguaje y sus consignas.
No fue, entonces, que los liberales se hicieron de izquierda, sino que atrajeron hacia ellos a los reductos de izquierda que aún quedaban. Fue un pacto tácito que no necesitó aprobación oficial ni firmas de por medio. Su eficacia estuvo en la simbiosis alcanzada entre ambas dinámicas políticas.
De igual manera, con la misma intensidad de consecuencias, en el primer cuarto de siglo, las organizaciones no gubernamentales (ONG) íntimamente vinculadas con la cooperación internacional, a través de los organismos de ayuda, sea de gobiernos, iglesias o sectores civiles, han tenido una presencia decisiva al llenar espacios que fueron dejando los movimientos sociales y populares, hasta convertirse en convocadores, sustituyendo así los liderazgos sociales y populares. El fenómeno de las ONG nació en la década de 1980, como actores secundarios de apoyo para subsidiar luchas de los movimientos populares y revolucionarios centroamericanos.
En la década de 1990, y en virtud del vacío que dejó la izquierda tras los acontecimientos que afectaron al socialismo existente en Europa, pasaron a convertirse en fenómeno social y, a partir de la primera década del presente siglo, pasaron a ser fenómeno social y político.
Al sustituir al movimiento popular y social, en tanto sustento histórico de la izquierda, el oenegeísmo se constituyó en factor desmovilizador al desnaturalizar la identidad y la presencia social de la izquierda hondureña. Así como en el siglo veinte la izquierda hondureña dependió enormemente de las líneas políticas de la izquierda internacional y centroamericana, el respaldo financiero en este primer cuarto del siglo 21 se convirtió en dependencia política, ideológica y financiera respecto de la cooperación internacional, sustento del oenegeísmo.
Es decir que, si el liberalismo más tradicional, con el liderazgo de sus caudillos, cooptó lo que había quedado de la izquierda que cruzó el umbral hacia el siglo 21, la cooperación internacional, como fenómeno oenegeísta, cooptó a otros sectores no tradicionales del movimiento social y popular que emergió de las luchas territoriales, ambientalistas, feministas, de género y derechos humanos.
En ambos casos, no hubo que cambiar de lenguaje y consignas. Fue parte de la enajenación y la cooptación. No fueron el liberalismo y la cooperación los que se pasaron a la izquierda; fue la izquierda la que se pasó al liberalismo y al oenegeísmo, llevándose en esta migración todo su arsenal teórico y discursivo.
Ya casi para despedirnos de Tomás Erazo, preguntamos: y para dónde va entonces la vida política con estos enredos y confusiones en la izquierda hondureña. Siempre con su mirada aguda, con sus ojos engrandecidos por la graduación de sus lentes, pero más grandes aún por su asombro, dijo:
“Tenemos la responsabilidad política de recuperar la izquierda, pero no la recuperaremos desde el gobierno, así como está, y menos con el electoralismo en que han caído varios de los que un día, incluso identifiqué de izquierda. La izquierda ha de mirar hacia sus raíces teóricas y políticas e insertarlas en los nuevos y complejos desafíos del presente siglo. Hemos de discutir lo que hoy estamos entendiendo por poder, porque hemos perdido el camino y nos hemos quedado en el poder como control y dominio desde el gobierno. Hemos desnaturalizado la lucha por el poder. Y a partir de clarificarnos en lo que hoy entendemos por poder, entonces redefinamos el poder popular y las alianzas que hemos de establecer para la lucha por el poder, que no se reduzca a lo electoral ni solo a un gobierno, aunque los incluya, pero que nunca se agote ahí”.
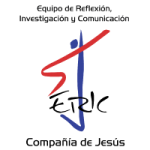
Deja un comentario