MARVIN BARAHONA
En el vacío coyuntural que se produjo después de la Guerra Fría, Xabier Gorostiaga percibió a Centroamérica viviendo una época de incertidumbres e inseguridades, marginada de la agenda política y económica mundial. Por ello esbozó las líneas de un nuevo proyecto económico y político para la región, convencido de que existen alternativas cualitativamente superiores a las que hoy se nos imponen.
INTRODUCCIÓN
Xabier Gorostiaga SJ, en su propuesta prospectiva sobre el periodo 1995-2015, identificaba las tendencias negativas y los factores adversos presentes en la sociedad centroamericana en la transición del siglo XX al siglo XXI. Y aunque era consciente de las consecuencias que tales tendencias y factores provocaban en esta sociedad, pensaba más en encontrar una salida que diera fluidez a su estancamiento socioeconómico.
Así, proponía dotar de nuevas bases a una sociedad que urgía de un cambio hacia una integración social con inclusión y equidad en lo económico, la unidad nacional y el consenso en lo político para crear un nuevo «pacto social» en el periodo de posguerra fría, coincidiendo con momentos significativos de la transición a la democracia en América Latina en la última década del siglo XX.
Era un momento de quiebre histórico, con el potencial de afectar el núcleo sobre el que se había constituido la sociedad centroamericana contemporánea, a condición de que se encontrara una vía de realización del cambio social que seguía tocando a las puertas de Centroamérica tras la finalización del agudo conflicto regional de las décadas de 1970 y 1980. Una de las principales tendencias negativas, en opinión de Gorostiaga, era que
El inagotable mercado que tiene la droga que transita por Centroamérica hacia Estados Unidos, y en forma creciente también hacia Europa y el Pacífico, ha empezado a corroer el sistema político centroamericano y a enfermar las economías con un exceso de capitales sin controles que buscan en la especulación y en el lavado de dólares una incorporación legal a la “nueva” Centroamérica. Además, la región ha dejado de ser exclusivamente zona de tránsito para convertirse también en zona productora, especialmente de marihuana y heroína.
Desde la misma perspectiva consideraba que: «Al ser insuficientes los programas de inserción productiva, los desmovilizados de los ejércitos y de los grupos paramilitares han pasado de ser “carne de cañón” a ser “carne de droga”. La corrupción económica y política vinculada a las drogas seguirá siendo una gran amenaza para Centroamérica, que está ingresando a la tendencia transnacional de la corrupción generalizada entre políticos y empresarios. Este “capital delincuencial”, peligroso en cualquier parte del mundo, es más desestabilizador en sociedades sumamente polarizadas y con una institucionalidad débil como son las sociedades centroamericanas». Una afirmación tan válida en 1995 como en 2025.
En ese contexto y ante múltiples escenarios, Gorostiaga pronosticaba que
La inseguridad ciudadana y el tensionamiento social exigirán gobiernos fuertes y un gasto creciente en el mantenimiento del orden público, tal vez menos militar que en el pasado, pero recurriendo a nuevas formas de seguridad privada. Seguridad ciudadana pública y privada exigirán una proporción del PIB semejante a la que se utilizó en los peores momentos de los regímenes militares. Son previsibles montos para seguridad equivalentes a los gastos en educación y salud combinados.
Su conclusión fue congruente con su visión de la sociedad centroamericana de aquel tiempo: «Las tendencias dominantes en la actualidad conducen a este escenario desolador, donde los Estados centroamericanos tradicionales se debilitan, se diluyen y se limitan a proveer los servicios administrativos y diplomáticos que el enclave taiwanés necesite» [el enclave económico moderno].
En cuanto a la configuración del «bloque hegemónico» en el periodo de posguerra fría, intuía que
La alianza de las élites familiares con los militares empresarios podría reproducir el ciclo histórico de la triple alianza que ha definido a Centroamérica en su historia: oligarquía-militares-gran vecino del Norte. En las décadas pasadas, esta alianza fue quebrada por la lucha popular, por el fin de la guerra fría y por la nueva cultura democrática, pero hoy podría retornar en el marco de una democracia restringida y tutelada.
Y reafirmaba que, «En este escenario desolador podría encontrarse Centroamérica en el año 2015. Pero éste no es un pronóstico fatal». En este artículo se busca contextualizar el «pasado» del futuro visualizado por Xabier Gorostiaga, desde un presente en el que la única certidumbre que se tiene es, precisamente, la precariedad del futuro. Como escribió Henry Kissinger, también en la década de 1990,
El sistema internacional que está surgiendo es mucho más complejo que cualquier otro que se haya encontrado antes la diplomacia norteamericana. La política exterior debe ser guiada por un sistema político que subraye lo inmediato y que ofrezca pocos incentivos a largo plazo. Sus jefes se ven obligados a tratar con unos votantes que suelen recibir su información por medio de imágenes. Todo esto prima la emoción y el humor del momento, en un tiempo que exige reflexión sobre las prioridades y análisis de las capacidades.
LA DINÁMICA CENTROAMERICANA
DE LAS PRIORIDADES Y LAS CAPACIDADES
Centroamérica ha sido y es actualmente una región abierta —decía Xabier Gorostiaga en 1996—, caracterizándola como «puente natural entre el Norte y el Sur del continente, entre la mayor potencia militar y política del planeta y la América Latina».
También es puente entre el Pacífico y el Atlántico, entre la nueva Europa y el bloque asiático. Es una región sometida, intensa y directamente, a todos los cambios de la globalización, sin haber superado aún su propia crisis y sin haber conformado aún una entidad propia y suficientemente estable. (…) Centroamérica entró así en una dinámica de cambios políticos [1970-1990], sin que cambiara sustancialmente ni la economía (instituciones, aparato productivo, tecnología) ni la distribución de activos y del ingreso. Con la democracia, llegaron a Centroamérica los planes de estabilización y ajuste —requisitos para acceder al financiamiento externo— pero no llegó ni la justicia social ni la participación política ni el desarrollo.
La propuesta que Gorostiaga presentó en 1996 atendía a la necesidad de insertar a Centroamérica en la globalización económica bajo nuevos parámetros, poco tiempo después de la firma de los Acuerdos de Paz para ponerle fin al sangriento conflicto que, desde décadas atrás, alimentaba las crisis estructurales que, con su estallido, envolvieron a toda la región en el decenio de 1980.
En consecuencia, las respuestas que el director de CRIES esbozó en su propuesta estaban vinculadas estrechamente a esas crisis y a los años en que estas se volvieron un conflicto internacional. Según Gorostiaga, a finales de 1986, Centroamérica era «… menos segura para Estados Unidos y para América Latina, habiendo estado varias veces a punto de estallar un conflicto regional provocado por la política intervencionista norteamericana». Previamente había afirmado que «Los cuatro principios fundamentales de la política exterior norteamericana hacia Centroamérica, seguridad, desarrollo, democracia y paz, han fracasado» .
LA CUESTIÓN ERA SABER
POR QUÉ HABÍA FRACASADO
A inicios de 1981, el exsecretario de Estado estadunidense, Henry Kissinger, realizó una visita privada a España, del 17 al 22 de enero, con el propósito de dar a conocer el contenido del llamado «Informe Kissinger» sobre Centroamérica, elaborado por una comisión bipartidista integrada por las dos fuerzas políticas más importantes de Estados Unidos: republicanos y demócratas.
El informe no convenció a las autoridades españolas, que diferían en cuanto al objetivo de proveer ayuda militar a los países considerados por el gobierno estadunidense como «aliados». El presidente del gobierno español, Felipe González, sostenía al respecto que «Hay que insistir en la paz como única solución para los problemas del área».
Sin embargo, se mostró de acuerdo con el «diagnóstico» del problema, valorándolo positivamente al considerar que, por primera vez, «se planteaba de manera global la situación de Centroamérica». No obstante, «En el remedio no estamos de acuerdo. No hay que hacer una opción entre la paz y la guerra», porque la intervención militar «volvería a Centroamérica a la raíz del problema».
Eusebio Mujal-León también valoraba en alto grado la «globalización» de la situación centroamericana, sosteniendo que: «Una de las más notables consecuencias de la crisis centroamericana ha sido el permitir a varios poderes transnacionales, regionales y extra-continentales, verse involucrados en un área tradicionalmente considerada como reserva y zona especial de influencia para Estados Unidos». El cambio que se revelaba a través de la crisis centroamericana era, según dicho autor,
… una consecuencia de la evolución de la propia percepción y del rol de Estados Unidos, de América Latina y de Europa Occidental, en el sistema internacional. Las más importantes y mutuas características de este proceso, han sido: la erosión del liderazgo norteamericano en Occidente y en América Latina, específicamente; el crecimiento del nacionalismo en América Latina y la búsqueda de una mayor independencia económica y política de Estados Unidos.
Para Xabier Gorostiaga, lo que el escenario centroamericano revelaba era la necesidad de que la política exterior de Estados Unidos se acomodara a un «mundo multipolar», renunciando a «su globalismo unilateral» y, sobre todo, que iniciara una política hacia el Tercer Mundo que superara «la contención y la reconquista geopolítica». Veía en la división del mundo en «dos bloques antagónicos Este-Oeste», una «falsa y peligrosa división», que ocultaba la «confrontación fundamental Norte-Sur».
Desde su perspectiva, era esto lo que permitía que Estados Unidos jugara el papel de «adalid de la paz, de la democracia y libertad de la humanidad», que debía ser el resultado de un «esfuerzo conjunto». No era poco lo que Centroamérica necesitaba, desbordada como estaba por estadísticas de muerte abultadas por la violencia política, una economía estancada o con retrocesos casi cíclicos y una «ayuda externa» que no llegaba a todos los países de la región por igual.
Al finalizar el año 1986, se cumplía una década en la que, según las cifras recopiladas por Xabier Gorostiaga, Centroamérica había «padecido 200 mil muertos, 2 millones de refugiados-desplazados, donde uno de cada 200 habitantes ha muerto». En esos términos, la región «no puede tener desarrollo ni seguridad». En la economía,
el ingreso por cabeza regional cayó aproximadamente en un 30% a los niveles de los 60 para El Salvador y Nicaragua y al nivel de los 70 para el resto de los países. Esta reducción del nivel de vida se da en una región donde en 1980 un 67%, según la CEPAL, estaba bajo niveles de pobreza y 42% bajo niveles de miseria. La crisis económica se da en una región donde tres países: El Salvador, Costa Rica y Honduras, han recibido el 50% de toda la ayuda norteamericana para América Latina con menos del 5% de la población.
La dimensión política de las sociedades centroamericanas resentía también carencias que la debilitaban en su constitución fundamental. Según Gorostiaga, la democracia, presentada siempre como un objetivo de la política exterior de Estados Unidos, «no se ha reforzado en Centroamérica en estos cinco años». Por ejemplo,
Los casos presentados por la administración Reagan como ejemplares en el proceso de democratización centroamericano, Panamá, El Salvador y Honduras, claramente están en una de sus crisis democráticas más profundas. La crisis de la democracia en Honduras es tan patente que los mismos miembros del Partido Liberal hablan de la necesidad de “nacionalizar el gobierno” como pre-requisito para la democracia en Honduras.
La opinión pública hondureña, en la mirada de Gorostiaga, era «creciente en contra de la presencia norteamericana y sobre todo de la presencia de los Contras en el país». En tanto que el descontento social y popular era patente «sobre todo en los sindicatos, en las iglesias y en la Universidad. Recientemente dentro de los mismos productores privados, sobre todo en el gremio del café». En un contexto de tal naturaleza,
La paz obviamente no se ha conocido en Centroamérica en esta década ni tampoco en las décadas precedentes. La lucha por la vida y la sobrevivencia ha sido la constante del 70% de las mayorías centroamericanas. Hoy a esa lucha por la sobrevivencia, con sus conflictos agudos de clase, se sobreimpone la guerra de agresión.
Su conocimiento de la realidad centroamericana, particularmente de sus relaciones con Estados Unidos, lo llevó a concluir que en los seis años transcurridos entre 1980 y 1986,
la política norteamericana hacia Centroamérica ha sido un fracaso en sus objetivos, contraproducente para los propios intereses del pueblo norteamericano, extremadamente costosa en términos financieros y políticos y errónea en los principios que la motivaron. (…) más la presunción hegemónica sin aceptar los cambios ocurridos en Centroamérica, es la causa fundamental del drama centroamericano.
Los cambios a que se refería Gorostiaga venían ocurriendo desde la década de 1960 en América Latina y el Caribe, con proyecciones en la región centroamericana. Según Mujal-León, “La relación triangular entre Estados Unidos, Europa Occidental y América Latina, fue profundamente afectada por el cambio de la bipolaridad en el sistema internacional, tanto como por el crecimiento de los lazos políticos y económicos entre América Latina y Europa Occidental”. Este autor agregaba que:
El resurgimiento del nacionalismo latinoamericano durante los años 60’s y 70’s, alteró la naturaleza del sistema interamericano y el papel que jugaba Estados Unidos en él. La emergencia de poderes medios subregionales, como México, Brasil, Venezuela y Argentina demuestra no sólo el debilitamiento de los viejos sistemas interamericanos, sino también la creciente multipolaridad del sistema internacional.
Pese a los cambios que se producían regionalmente, aún quedaba en pie «el éxito relativo» de la hegemonía ideológica en la percepción de la realidad centroamericana» que, según Gorostiaga, «entra en profunda crisis en noviembre de 1986».
Esta perspectiva la asumía por su percepción de una «rebeldía de la realidad centroamericana» que, según él, «se impone con fuerza» en ese momento. Desde esa convicción, llamaba a que las causas del conflicto fuesen tratadas «lo más objetivamente posible» y «fuera de esquemas ideologizantes».
Tal perspectiva crítica suponía despojar de su poder simbólico «los mitos sobre Nicaragua y Centroamérica» que, según Gorostiaga, «elevan la ideología a una verdad sobre todos los hechos»; por consiguiente, «han transformado el control de la interpretación de los eventos en un factor más importante que los eventos mismos». Concluía su argumentación señalando que, en noviembre de 1986, «el control sobre la interpretación se quebró, estallando una crisis de confianza».
De ahí pasó repaso al contenido de los «mitos» que, en su opinión, sustentaban la hegemonía ideológica de Estados Unidos en Centroamérica; entre otros, la perspectiva histórica estadunidense sobre esta región a la que, tradicionalmente, consideraba como su «Patio Trasero», su «Cuarta Frontera», su «Área de Hegemonía Reservada». Y con todo su poder, «no permitió que en Centroamérica se diesen los cambios, incluso reformistas, exigidos por la misma modernización de las estructuras», conduciendo a «un conjunto de contradicciones insostenibles».
Los ejemplos que expone, con los que ilustra el caso y también busca comprobar sus hipótesis, se concentraban en el comportamiento de la economía centroamericana, la configuración geopolítica de la política exterior de Estados Unidos y una gestión errática de su poder hegemónico en esta región.
La principal contradicción la identificó en la economía, señalando que «en el área de mayor crecimiento económico del mundo de 1950-78, superior a Brasil y al de México y solo comparable al de Singapur y Hong Kong, se mantuvo la peor distribución del ingreso del mundo y la miseria antes señalada para las mayorías». Con el agravante de que
Todos los intentos de reforma pública patrocinados en estos treinta años por la democracia cristiana y la social democracia centroamericana, fueron bloqueados por las oligarquías y los militares con pleno patrocinio y apoyo de Estados Unidos.
Así se conformó lo que Gorostiaga denominó «triple alianza», constituida por las tres fuerzas con mayor peso en la Centroamérica de ese tiempo, unidas por algo más que una sinergia coyuntural: oligarquía-militares-Estados Unidos. Estas fuerzas son identificadas como «el obstáculo histórico para que la región pudiera adaptarse a los cambios que el mismo desarrollo de las fuerzas productivas iba exigiendo». Por tanto, la solución pacífica y justa de la crisis centroamericana no se produciría sin que antes se operaran cambios en su estructura, principalmente en lo que él calificaba como «política imperial norteamericana».
En su flanco económico, dicha política era adversada en los Estados Unidos; en casos específicos, por «sectores del capital monopólico» que reconocían que
es imposible mantener una economía con un déficit comercial creciente, cuya única defensa es un proteccionismo que antagoniza con las economías más aliadas a los intereses norteamericanos, como son las de Europa, Japón y las sub potencias tercermundistas como Brasil, México, Argentina, Irán, India, etc.
La razón era que tales sectores consideraban que «el proteccionismo a mediano plazo afectará sus intereses globales de capital transnacional y provocará una guerra económica intercapitalista». Por tanto, clamaban por una nueva política económica «menos antagónica y más trilateral».
La dimensión política aparecía en el conjunto de «grandes temas del debate ideológico» que, pese a su carácter abarcador, se resumían en «Paz y prioridades; seguridad colectiva; democracia y desarrollo». La premisa era que los países centroamericanos «no pueden ser una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, a no ser que la seguridad esté definida en términos hegemónicos que implique que, cualquier cambio sin permiso y sin control de Estados Unidos, amenaza la seguridad norteamericana». Para que las cosas quedaran claras en su concepción misma, Gorostiaga consideraba
fundamental entrar en un debate sobre qué se entiende por seguridad nacional, tanto para Estados Unidos como para América Latina. Preguntarse si los pequeños países de la periferia tienen derecho a definir y a defender su seguridad nacional o solo las grandes potencias tienen este derecho.
En este punto, consideró la pertinencia de caracterizar la democracia imperante en los países centroamericanos, marco fundamental del régimen político. Y lo hizo desde la fuerza de la realidad de estos países, sin decantarse por una «política pragmática» ante esta. El ejemplo con que se propuso ilustrar la realidad política centroamericana en la década de 1980 aún resuena en América Latina:
Los revolucionarios confrontan el desafío de la democracia, mientras que los partidos llamados “democráticos” confrontan el desafío del cambio social, la satisfacción de las necesidades básicas y la autodeterminación.
A esta particularidad del cambio político, que también despuntaba en la Centroamérica de aquellos años, la llamó «el gran reto y el eje del debate de la última década de este siglo en América Latina». Su marco debía ser la democracia, concebida como «instrumento y sistema de transformación y participación para eliminar la pobreza, superar la alineación, conseguir la soberanía nacional, es el tema central en la transición hacia la nueva sociedad y superación del capitalismo dependiente de América Latina».
Sin embargo, el modelo de democracia puesto en vigor en Centroamérica estaba lejos de exhibir resultados convincentes para la ciudadanía; por el contrario, demostraba más debilidades que fortalezas. En gran medida, el problema de la democracia centroamericana era su propio origen, despojada de esencia y el estar lejos del ideal de autonomía que sus pueblos reclamaron en cada hito histórico de su existencia. El problema originario era, según Gorostiaga, que
La democracia liberal que se ha presentado como paradigma único de la democracia requiere un capitalismo desarrollado, implica el mercado como mecanismo de distribución de los recursos y demanda una sociedad civil consolidada. Las elecciones tienen un sentido diferente en sociedades con hambre, en las que el consenso entre el 70% y el 5% de la oligarquía es imposible. La democracia como un ideal y como un proceso a alcanzarse a través de las transformaciones y la participación creciente de la población no solo es distinta, sino antagónica con procesos electorales que pretenden crear la democracia en el acto electoral.
Eran, por tanto, «elecciones sin condiciones estructurales» que, incluso, pudieron servir como «justificación de los totalitarismos» y «de los Ubicos y Somozas de América Latina que han sido elegidos en procesos electorales». Citando a Sergio Ramírez Mercado —de unas palabras pronunciadas por el reconocido escritor en una reunión sobre la crisis centroamericana en Atlanta—, destacó que «una de las finalidades de la democracia era desterrar a dos fantasmas de América Latina: las dictaduras militares y los juegos democráticos electorales controlados por las minorías».
Por consiguiente, nada que fuera legítimo y bueno podía resultar de procesos políticos de esta naturaleza, porque habían nacido viciados y despojados de una autoridad que sólo una participación genuina de la población, en elecciones transparentes, podía legitimar. Y lo reitera cuando afirma que «La imposición de ese tipo de democracia sin condiciones estructurales para ella es un auténtico acto de ilegalidad y totalitarismo, que afecta la seguridad nacional de estos países».
El problema de la necesidad de redefinir la «seguridad nacional de las naciones periféricas» reaparecía aquí, pero vinculado estrechamente con la democracia y la legitimidad política que esta debía darle a todo proceso inspirado por sus fines. La seguridad en América Latina, escribió Xabier Gorostiaga,
no es para mantener un orden que por naturaleza crea la inseguridad social de las mayorías, sino para crear un sistema que provea la satisfacción de las necesidades básicas, la justicia social, la libertad y el bienestar común, base del consenso nacional y, por tanto, de la democracia….
Sin embargo, las cosas no debían quedarse allí puesto que, así como se le reconocía un vínculo cercano a la democracia con la seguridad, así se debía relacionar a ambas con la gran potencia con la que se cohabita, desde una perspectiva radicalmente distinta de la que Estados Unidos había impuesto hasta ese momento en Centroamérica. Por tanto, argumentaba que,
para crear una democracia estable es fundamental encontrar formas de convivencia democrática con Estados Unidos, que por definición no pueden ser impuestas. (…) Sin ese respeto por la soberanía, la autodeterminación y el derecho internacional, base de la convivencia entre naciones, la democracia en Centroamérica será imposible.
La presencia del «factor externo» en la determinación de las democracias centroamericanas era inevitable, por las razones que Gorostiaga explicaría más adelante, haciéndolas imposibles en su realización plena. Su argumentación esencial era que «Estos procesos de deslegitimización democrática se profundizan cuando la administración norteamericana ha tomado parte activa en ellos y otros gobiernos occidentales dan el apoyo político-económico a estas democracias de fachada, controladas y restringidas». Y agregaba:
La dificultad para avanzar en procesos democráticos en Centroamérica ha dependido más de la posición de Estados Unidos que de las condiciones de la propia sociedad centroamericana. Los procesos democráticos se constituyen “desde adentro y desde abajo” tanto en Centroamérica como en los Estados Unidos y no se pueden imponer como en el pasado “desde afuera y desde arriba”.
El problema de la legitimación política, y de las condiciones que la hacían posible, era clave en la explicación histórica que Gorostiaga ensayaba ante una coyuntura política y social en la que se jugaba el futuro de Centroamérica, más allá del decenio que le pondría fin al siglo XX. Como lo señaló explícitamente en el escrito de 1987 aquí citado,
El debate por la democracia y su contenido es fundamental para la legitimización de las transformaciones y cambios, pero sobre todo para superar las limitaciones de transiciones en el pasado que, al fallar en los métodos democráticos, limitaron la participación y por tanto los propios procesos revolucionarios.
La mención de las transiciones no era gratuita; eran procesos políticos presentes en la Centroamérica de la década de 1980 en países como Nicaragua y Honduras, que habían salido, el primero de una larga dictadura de la familia Somoza y el segundo de gobiernos militares iniciados en 1963 y concluidos en 1982. A Xabier Gorostiaga le parecía que tales procesos habían sido incompletos por carecer de consensos políticos y sociales, así como de un sustento real para establecer auténticos procesos democráticos.
Más allá de esta constatación, había además una perspectiva relacionada con los principios que debían ser comunes a la triada conformada por Estados Unidos, Centroamérica y Europa occidental, como ya lo había señalado Mujal-León. En caso de no ser reconocidos por todas las partes, se podía caer en una visión de pragmatismo político alejado de los principios y de una práctica consustancial a su contenido.
Así, en 1987, planteaba una interrogante clave: «Si la Doctrina Reagan no ha resultado en Centroamérica, ¿en dónde puede resultar?». Y en seguida ensayaba una respuesta consistente:
Como dijo el ex-canciller español Fernando Morán, en Centroamérica no se está defendiendo al Oeste, sino minando sus fundaciones. Centroamérica como la plataforma de oportunidad en que Estados Unidos pueda iniciar una política hacia el Tercer Mundo, basada en los valores constitutivos del pueblo norteamericano y en los valores de la civilización occidental y cristiana, valores profundamente deteriorados en la credibilidad de los Pequeños Países de la Periferia que solo han visto emerger de ellos la explotación económica y la opresión política.
La argumentación siguiente versaba sobre las dudas antes expuestas, pero que era necesario formular en términos de «convivencia» —como así lo hizo—, «coexistencia» o tal vez «cohabitación», aunque solo fuese por la imposibilidad de los países de escoger a los vecinos que preferirían tener. Por eso su pregunta no era retórica o inútil; en realidad, en su respuesta se encontraba la posibilidad de vislumbrar un futuro tal vez lejano, pero deseable.
¿Será posible crear en Centroamérica esta alianza para la reconstrucción regional y a la vez para una convivencia estable con Estados Unidos? “País al que no podemos enviar a Europa”, como dijo el presidente Cerezo en la reunión de Atlanta. Centroamérica tampoco puede ser transportada a la Patagonia. ¿Qué hacer?
El grado de dificultad de las preguntas que formulaba aumentaba, pero era lo pertinente si se quería llegar al fondo del baúl de los trastos sucios, los disfraces del pasado y el ropaje grandilocuente de la geopolítica. Su respuesta inicial fue un argumento sobre la pertinencia, en correspondencia con la coyuntura política y su momento histórico:
La necesidad estructural de convivir pacíficamente, con base en el derecho internacional y en un marco de seguridad latinoamericano, es la gran tarea de la generación actual de cientistas sociales centroamericanos y norteamericanos. ¿Es esto posible?
Pasó de inmediato a un diagnóstico de las condiciones de posibilidad de su propuesta y también de su interrogante, agregando nuevas preguntas en las que también aparecía lo oculto que representaba la piedra en la que todos tropezaban: el pasado con algo más que heridas fáciles de olvidar. «¿Es posible, preguntaba, que David y Goliat vivan en la misma tienda o que el imperio y las repúblicas bananeras puedan relacionarse con respeto y con igualdad jurídica?». La pregunta sigue en el aire, pero una parte de la respuesta quedó sembrada:
Sólo en períodos de profunda crisis nacen estas alternativas profundas. Algunos creemos que este momento se da en Centroamérica. Hay que comenzar a crear la alianza de las fuerzas sociales centroamericanas junto con las de la sociedad civil norteamericana, que permitan crear la voluntad política para una convivencia estable, e incluso amistosa entre David y Goliat, basada en el respeto a la autodeterminación y la igualdad jurídica de los estados. Alianza de fuerzas sociales centroamericanas que evite la macro-locura del conflicto regional, permitiendo que sean las raíces comunes de la cultura y de la sangre las que sirvan de cimiento a un nuevo proyecto regional que establezca las bases materiales de la paz y democracia en la región.
UN GRAN PROYECTO
PARA UNA CENTROAMÉRICA
SIN IMAGINARIO SOCIAL
Pensar y repensar Centroamérica era una de las virtudes más significativas en la labor académica de Xabier Gorostiaga, partiendo del reconocimiento de la continuidad histórica de la región. El inicio del periodo de la posguerra fría, tras los acuerdos centroamericanos de paz a finales de la década de 1980, la caída del Muro de Berlín en 1989 y la desarticulación de la Unión Soviética en 1991, no constituyó una ruptura total en el pasado reciente de la región centroamericana.
Pero en el balance general perdió algunos de sus atractivos, además de producir vacíos en la vida económica y social en la década de 1990. Una de las consecuencias de esta «transición» posconflicto bélico fue la de haber dejado de ser «un imaginario del cambio social posible», como lo había sido durante la Guerra Fría. El conflicto político y militar que envolvió a toda la región concluyó sin haber resuelto las causas estructurales que lo habían provocado.
En el vacío coyuntural que se produjo inmediatamente después de su finalización, Gorostiaga percibió a Centroamérica viviendo «una época de incertidumbres e inseguridades, padece de anomia social y ha quedado marginada de la agenda política y económica del mundo globalizado, aunque se mantienen intactas las causas que provocaron la mayor crisis que ha conocido la historia de estos pequeños países».
Coincidiendo con esta perspectiva, otro estudio sobre la región, elaborado para el Parlamento europeo en 1997, sostenía que
La reactivación del proceso de integración también es una respuesta al nuevo escenario internacional de la posguerra fría, en el que se devalúa la importancia estratégica de la región; esa circunstancia afecta también al riesgo de quedar marginada del proceso de globalización, en un contexto de reforzamiento de los bloques comerciales y, al mismo tiempo, de apertura multilateral.
Según Gorostiaga, desde la perspectiva de Estados Unidos, «la región en su conjunto se convirtió de objetivo estratégico de la política exterior a recuerdo incómodo que había que marginalizar lo más elegantemente posible. Este cambio brusco de la política estadounidense ha abierto para Europa y Asia la oportunidad de jugar un papel inédito en la región, aprovechando los espacios que deja abiertos la política de “neutralidad constructiva” que Estados Unidos pretende para Centroamérica». Así, replanteó el contenido de una nueva visión geopolítica y geoeconómica sobre la región en el siglo XXI.
La motivación principal para esbozar las líneas de un nuevo proyecto económico y político para la región la expone al reconocer que
Esta crisis no resuelta nos obliga a reflexionar en profundidad sobre lo que ha pasado, lo que sigue pasando y lo que puede pasar en Centroamérica en los próximos 20 años, convencidos de que existen alternativas de desarrollo reales y cualitativamente superiores a las que hoy se nos imponen como tendencias dominantes y que están provocando otra grave, aunque diferente crisis.
El punto de partida era la pregunta: «¿Qué puede pasar en los próximos 20 años?», amparada en una condicionalidad que contenía la hipótesis: «Si el actual modelo se mantiene y profundiza y si los estilos de cooperación externa no se transforman, es previsible en Centroamérica un “caos de baja intensidad”». Se buscaba, por tanto, indagar el futuro con un estudio prospectivo de veinte años que abarcaría el periodo 1995-2015. En 1993, un estudio analítico sobre la prospectiva concebida en ese tiempo sostenía que:
En este último decenio, la tendencia en los estudios sobre el futuro parece consistir más en fijar objetivos para el porvenir, pero, al mismo tiempo, buscar en el pasado y especialmente en el presente indicaciones de si esos objetivos se están alcanzando o no. Esta tercera aproximación no es ni utópica ni extrapolativa, y yo la calificaría de visionaria.
Según Lourdes Yero, en América Latina, «A inicios de los años noventa, las crisis económica, social y política y el desencanto en relación a los modelos sociales conocidos hacen aún más evidente la necesidad de capacidades que sustenten la concepción de futuros con imaginación y creatividad» (Sagasti, 1989). (…) como expresara Celso Furtado, «también las sociedades viven de su futuro y de la imagen que se hacen de él» (Furtado, 1989). Asimismo, sostenía que los estudios «contemporáneos» del futuro (Dror, 1990) surgen en el marco de los «modelos de desarrollo» como manera de concebir «imágenes de futuro».
Otra premisa era la necesidad, o la búsqueda de la posibilidad, de revertir las tendencias no deseadas que se manifestaban en el presente, indeseables por ir en sentido contrario de una «visión optimista», basada en la convicción de que el «progreso» de la región era posible, como también señalaba Yero en el estudio citado. Sin embargo, en 1996, Gorostiaga observaba que:
La tendencia actual se orienta a la consolidación de una sociedad de dos velocidades que genera dos ciudadanías. Por un lado, amplios sectores y zonas con una creciente tendencia a la africanización y a la desintegración social: grandes mayorías —mujeres, niños y jóvenes los más golpeados— en el desempleo y en la pobreza, con niveles de salud y de educación insuficientes para convertirse en actores de su propio desarrollo. No es previsible que este empobrecimiento pueda desembocar en procesos revolucionarios armados, sino que evolucione hacia una creciente descomposición del tejido social, una especie de somalización en los territorios indígenas y en las zonas campesinas, y un incremento de la inseguridad ciudadana urbana, con niveles de violencia que evocarían la situación de guerra de los años 70 y 80.
LA «SOMALIZACIÓN»
La tendencia que, en términos figurados conducía a la «somalización», auguraba un futuro cargado de amenazas para la mayoría de la población, a la que pondría ante la posibilidad de ser carne de cañón para la violencia y la inseguridad, además de ser objeto de desplazamientos territoriales con un enorme potencial disruptivo para toda la sociedad; la lucha por la sobrevivencia, en condiciones de alto riesgo.
La República de Somalia servía como «imagen de futuro» de lo que podía pasar en Centroamérica si los cambios pertinentes no llegaban a tiempo. Independiente de las potencias europeas desde 1960, Somalia padecía —según Frank Tenaille—, de «una total inmovilidad en el plano económico y un alineamiento completo por lo que respecta a las exigencias de las potencias occidentales».
La denominada «guerra de Ogadén» (1977-1978) desequilibró a la sociedad somalí. A principios de 1981 tenía un millón y medio de refugiados y llegó a tener el presupuesto más alto de toda la historia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 1980.
Además, una larga sequía afectó su territorio en 1971-1976. En su economía comercial destacaba el banano, que en 1972 representaba el 25% de sus exportaciones, en manos del National Banana Board. Otras producciones se asemejaban también a las centroamericanas: «algodón, caña de azúcar, cría de ganado». Sin embargo, su industria apenas empleaba a 12,000 personas. En sus relaciones internacionales, era miembro de los ACP (Países del África, Caribe y Pacífico) y suscriptor de la Convención de Lomé y de la Liga árabe, sin ser un país árabe.
En 1996 se reconocía que Somalia había entrado en otra crisis profunda. En ese año «fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra». En octubre de 2022, la ONU dice que Somalia «enfrenta un hambre catastrófica y que la peor sequía del país en 40 años ya ha desplazado a más de un millón de personas».
Según lo declarado a la BBC por una de las desplazadas por la sequía, Sharifo Hassan Ali, de cuarenta años y madre de siete hijos, «Vi cientos de animales muertos en mi camino a Mogadiscio [la capital]. La gente incluso se está comiendo los cadáveres y las pieles de los animales». Y según información más reciente, «Somalia vive en 2025 un estado de conflicto y caos…».
LA «TAIWANIZACIÓN»
En el mismo contexto se encontraba la cara opuesta de la tendencia empobrecedora, reservada a escasos miembros de la élite centroamericana enriquecida, a la que Gorostiaga definía como:
… otra sociedad con otra velocidad para una pequeña élite, formada básicamente por las redes familiares oligárquicas extendidas por la región —inferiores al 2% de la población— y por un sector de la clase media incorporada al servicio de esta élite y del sector más dinámico de la economía transnacionalizada. En conjunto, un 20% de la población puede alcanzar un nivel importante de modernización y de inserción internacional, logrando una especie de taiwanización en enclaves modernizantes en la industria, el comercio, las finanzas y los sectores no tradicionales agrícolas.
Planteaba, por consiguiente, una «taiwanización» de orden económico, con una distribución territorial de la economía en forma de pequeños enclaves modernizadores. Sin embargo, otros autores dan al concepto de taiwanización una definición que, además de ser política y social, es también histórica y cultural.
Según ellos, la taiwanización (taiwanhua) fue un fenómeno político, social y cultural surgido durante los años 70 y 80 del siglo XX en Taiwán, que «pivotó sobre el nacionalismo taiwanés». El cambio decisivo inició entre 1986 y 1987, gracias, entre otros factores, a la «influencia del factor exterior democratizador».
Y es que en la región Asia-Pacífico se estaban produciendo cambios políticos por la acción popular en pro de la democratización en países vecinos de Taiwán, particularmente la caída del régimen de Marcos en Filipinas, las luchas contra la dictadura de Chun Doo-hwan en Corea del Sur y las manifestaciones estudiantiles a favor de apertura y democratización en la República Popular de China.
Además, gracias al sistema de educación obligatoria, fundamental en la Constitución de Taiwán, «las nuevas generaciones pudieron desarrollar mecanismos de crítica activa en diversos niveles que iban desde la protesta política y social contra el régimen dictatorial del KMT a la crítica por casos de corrupción, censura, especulación inmobiliaria, o contaminación medio ambiental».
La «taiwanización» nació como punto de encuentro de la mayoría de los movimientos sociales contra el régimen. Sus demandas principales y comunes fueron: el sufragio universal, la celebración de elecciones libres para el Parlamento y la Asamblea Nacional, la amnistía de los presos políticos, la libertad de expresión y los derechos de reunión y de libre asociación.
Simona Grano, profesora en la Universidad de Zúrich, entrevistada por Bruno Kaufmann, ve en Taiwán un «excelente ejemplo de país que ha pasado con éxito de un régimen autoritario de partido único a una democracia vibrante sin retrocesos autoritarios». Esa transición ha sido pacífica. Ha habido tres cambios de gobierno desde las primeras elecciones libres de 1996. La cuestión de si las elecciones provocan cambios políticos y si los gobiernos abandonan el poder tras perder las elecciones se considera una prueba de fuego para el funcionamiento de una democracia.
A lo anterior se sumaba «… la situación geoestratégica de Taiwán en el centro de las cadenas mundiales de suministro y las rutas comerciales marítimas», agregaba la sinóloga Simona Grano, además de reconocer que en Taiwán «se fabrica la mayoría de los semiconductores del mundo. Los microchips de los teléfonos inteligentes y los ordenadores portátiles, los coches, los frigoríficos, los televisores y los sistemas de armamento digital sólo funcionan con semiconductores». En conclusión, siguiendo a los autores citados:
El desarrollo de la sociedad taiwanesa después de la Segunda Guerra Mundial estuvo totalmente influenciado por el desarrollo de la Guerra Fría y de la Guerra Civil china. (…) La «taiwanización» surgió como una estrategia de subsistencia del régimen, pero también para el desarrollo y expansión de la oposición al régimen. Su efecto fue exitoso para un régimen y partido exhaustos y sin ideas. (…) así como la apertura de espacios de participación política… ayudaron a que el KMT pudiera abordar, no por deseo propio sino por presión popular, una transición política no rupturista hacia la democratización del sistema.
La propuesta de Xabier Gorostiaga, de crear dos espejos en los que Centroamérica pudiera ver su propio futuro, por lo menos hasta el año 2015, tuvo como protagonistas a Somalia y Taiwán. La idea parece haber sido presentar dos universos asimétricos, cuya desproporción, sin embargo, se correspondía con el tamaño de la pobreza y de la riqueza en Centroamérica.
Somalia, con sus 637,657 km², representaría a Centroamérica con sus 522,760 km², incluyendo la pobreza de ambas regiones. En tanto que Taiwán, con sus 36,197 km², por su reducida extensión territorial y su abundante riqueza, representaría a las exiguas elites centroamericanas, concentradoras de la mayor parte de las riquezas en esta región.
El nacionalismo, también presente en el pensamiento de Gorostiaga, se manifestaba al imaginar a Centroamérica como una nación soberana y autónoma ante otras naciones y regiones. Era, además, un factor común a Somalia y Taiwán, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, cuando su identidad nacional se formula y asume junto con la cultura precedente en ambos países. Sin embargo, en su visión de la futura Centroamérica, el énfasis estuvo puesto en la dimensión económica del concepto taiwanización.
LA IMAGINACIÓN TAIWANIZADA
La tendencia opuesta a la somalización no estaba exenta de riesgos, pero, incluso de cara al futuro, estaba protegida por el arraigo logrado por las elites más antiguas de la región y el paradigma económico de la globalización a finales del siglo XX. En ese contexto, con su conocimiento del pasado, Gorostiaga formulaba su propio vaticinio al afirmar que
Este sector taiwanizado se incorporará a alguna de las variantes que se consolide en el Tratado de Libre Comercio. Una integración centroamericana “formal” y basada en estos sectores modernizantes, liderados por los vástagos de las familias oligárquicas, buscará la “legitimación democrática” de este modelo de dos velocidades, hegemonizando los aparatos jurídicos, legales, políticos y militares y controlando el Ejecutivo. Por fuera de estos enclaves taiwanizados, sectores de las clases medias urbanas y rurales tendrán ante sí la disyuntiva de luchar por incorporarse a este sector modernizante para no quedar excluidos en el área africanizada, sometidos a un empobrecimiento creciente o de emigrar en masa.
LAS ALTERNATIVAS:
ECONOMÍA FINQUERA Y ZONAS FRANCAS
La declaración inicial de Xabier Gorostiaga, sobre crear alternativas para la economía centroamericana en la transición del siglo XX al siglo XXI, revela una configuración triangular con una participación decisiva de la agricultura en la base de la pirámide. Lo dijo explícitamente: «La economía finquera, el desarrollo agroindustrial y las zonas francas integradas conformarían la base productiva de una economía centroamericana modernizada e insertada selectivamente en la economía global».
El requisito indispensable para establecer lo que él denominaba «la Centroamérica alternativa del año 2015», era la existencia de un contrato social capaz de crear una base agroindustrial que asegurara la autosuficiencia alimentaria y la exportación de granos básicos a los 35 países de la recién conformada Asociación de Estados Caribeños, históricamente deficitarios de estos productos.
Los actores sociales protagónicos de la economía finquera serían los medianos y pequeños productores agropecuarios que, en su opinión, tenían capacidad para asumir este reto. En ellos veía, además, «el potencial de modernizarse para mejorar sus capacidades productoras y exportadoras de café, banano, ajonjolí, azúcar, ganado, etc., productos tradicionales donde Centroamérica cuenta con una renta diferencial regional y las ventajas de su estratégica ubicación geográfica».
Algunos de esos productos se encontraban también entre los más destacados en las exportaciones de Somalia en la década de 1970, excepto el café. Esta excepción cualitativa, por la significación del café en las exportaciones de países como Costa Rica y Honduras, puede servir como referencia del potencial modernizador de un cultivo relevante en Centroamérica. En 2024, la CEPAL elaboró un estudio a este respecto, señalando que
Las industrias del café de Costa Rica y Honduras han sido afectadas por los eventos meteorológicos extremos, el cambio climático, bajos precios internacionales y aumentos en los costos de producción. A pesar de estas dificultades, los productores de café continúan recibiendo solo una mínima parte del valor agregado generado a lo largo de la cadena de valor, lo que pone en peligro su viabilidad y supervivencia.
El mismo estudio informaba sobre las causas que provocaban esta asimetría entre los costos y los beneficios que afecta a los productores de café en ambos países. Una causa importante es que las políticas nacionales, principalmente, «se centran en el segmento de producción, proporcionando un apoyo técnico y financiero insuficiente para que los productores diversifiquen sus actividades hacia aquellas que generan un mayor valor agregado y que podrían mejorar su viabilidad financiera».
El potencial modernizador de esta industria pierde así una fuente importante de fortalecimiento y proyección al futuro a través de la modernización integral de la economía del café. Al respecto, el citado estudio de la CEPAL señalaba:
También hay una falta de reconocimiento de las oportunidades perdidas en la promoción de estrategias de economía circular y bioeconomía que podrían mejorar las condiciones de vida de los productores y sus comunidades. Las políticas comerciales y las barreras, incluyendo los estándares y certificaciones de sostenibilidad, perpetúan esta situación al mantener a los países productores de café enfocados en la producción, con un apoyo explícito limitado para expandirse a otras actividades de la cadena de valor que podrían generar un mayor valor.
Es decir que, aún en 2024, siguió siendo un «sueño» la modernización y diversificación de una industria con arraigo en la historia de los países centroamericanos, posponiendo así el potencial subsecuente de la agricultura para impulsar un proceso de desarrollo sostenido junto con otras industrias. No obstante, en 1995, cuando Xabier Gorostiaga formuló su propuesta alternativa de desarrollo para Centroamérica, se podía afirmar que:
La agroindustrialización de estas exportaciones y de las nuevas exportaciones no tradicionales permitiría la interconexión de las zonas rurales y urbanas de la región, ideal que no se logró con el Mercado Común Centroamericano. La producción de bienes no tradicionales —frutas, flores, vegetales, biodiversidad—, con un valor agregado industrial superior al que tienen en el presente, podría evitar la dualización de la economía —zonas modernizadas y zonas retrasadas— creando un empleo y una demanda efectiva capaces de generar un verdadero, ágil y rico mercado interno.
Las «zonas francas», orientadas a la exportación, eran concebidas como industriales y agroalimentarias, relacionadas principalmente con la inversión extranjera y las compañías transnacionales. Su papel, en la triangulación imaginada, añadiría «un nuevo eje de acumulación regional». Sin embargo, se hace una advertencia: «Hay que evitar que las zonas francas de cada país compitan entre sí dentro de la región. El ideal es que se complementen entre ellas, constituyendo así un nuevo tejido industrial regionalmente integrado, capaz de competir con otras zonas francas del resto del mundo».
Sumando fortalezas a una futura capacidad para competir con plataformas similares en la economía global, Gorostiaga consideraba «estratégica la creación de una autosuficiencia energética, que complemente las actuales fuentes termoeléctricas e hidroeléctricas con el enorme potencial regional para la generación geotérmica y solar, fuentes de energía en las que Centroamérica tiene ventajas comparativas frente al resto del mundo». Asimismo, estimaba que
La recuperación geoecológica de Centroamérica es también fundamental para el mejoramiento de tierras y aguas, y especialmente para preservar el espléndido potencial de la biodiversidad que se concentra en Centroamérica, frontera geoecológica entre el Norte y el Sur, entre el Pacífico y el Atlántico. La densidad de la biodiversidad centroamericana puede ser una de las fuentes más importantes del desarrollo futuro de la región, base de una industria biogenética, farmacéutica y ecoturística.
LA ALTERNATIVA FINANCIERA
Como también lo hizo en otros segmentos de su propuesta de desarrollo, Xabier Gorostiaga formula inicialmente una declaración explícita de sus propósitos; en este caso, que Centroamérica «puede transformarse también en una plataforma de servicios transnacionales, donde además de las zonas francas industriales y agrícolas podrían crearse centros financieros, comerciales y de reaseguros, aprovechando la ubicación de la región como puente Norte-Sur y puente Pacífico-Atlántico, con las ventajas que le daría un nuevo canal a nivel o el futuro puente terrestre regional, complemento del Canal de Panamá».
Esta es, probablemente, la porción más ambiciosa de su proyecto y la que implicaba grandes inversiones para su ejecución. Se trataba de un gigantesco programa de inversión en torno, fundamentalmente, de una sólida infraestructura para viabilizar los transportes, especialmente de mercancías, respondiendo a la concepción del territorio centroamericano como eslabón de comunicación, y por tanto de tránsito, entre las Américas. Y así lo reconocía al indicar que
Una plataforma de servicios trasnacionales requiere de una infraestructura de transporte, de autopistas y ferrocarriles que conecte a México con Colombia y que vincule al Pacífico con el Atlántico. La construcción de puertos internacionales en el Pacífico y en el Atlántico, complementados por pequeños puertos de cabotaje, añadirían un componente nuevo a la riqueza tradicional de la región, abriendo la costa Caribe de Centroamérica al desarrollo económico, concentrado hasta ahora fundamentalmente en la costa Pacífica.
En 2025, Guatemala y Estados Unidos establecieron un acuerdo para llevar a cabo un proyecto que, en lo relacionado con la construcción de infraestructura, tiene una cercana similitud con lo planteado por Gorostiaga. La diferencia fundamental estriba en que lo acordado por ambos países se inscribe más en los objetivos geopolíticos y geoeconómicos promovidos por el primero, que en la aspiración a una integración centroamericana a partir de una reconfiguración estructural de su economía.
Según lo informado por algunos medios de comunicación, Estados Unidos trata de «asegurarse un contrato para la modernización y aseguramiento de Puerto Quetzal en Guatemala (…) la iniciativa pretende frenar la actividad de “mafias” en el estratégico puerto, ubicado en el litoral pacífico guatemalteco y supone una inversión inicial de las dos administraciones equivalente a unos 130 millones de dólares para las fases de evaluación, diseño y supervisión, al tiempo que las actividades de construcción arrancarían en 2027 (…) Esto daría a las autoridades estadounidenses incidencia sobre dos instalaciones estratégicas para el comercio».
Diplomáticos estadunidenses en Guatemala señalaron que el acuerdo representa «una visión común de prosperidad regional». Esta visión habría sido reforzada con la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Guatemala y la conversación privada que sostuvo con el presidente Bernardo Arévalo, donde se sentaron las bases de esta «alianza transformadora», señaló un diplomático.
Por otra parte, las mismas fuentes indicaron que esta firma «no es un fin en sí mismo: es el inicio de un gran proyecto de nación, que inicia con la modernización portuaria en ambos océanos, que continúa con la construcción y rehabilitación de las vías férreas que conectarán nuestras costas y posicionarán a Guatemala como un centro logístico estratégico en el continente».
«Con este movimiento, el Gobierno del presidente Donald Trump intenta asegurarse el control de otro eventual corredor bioceánico donde no esté presente la creciente influencia de China. La alta cercanía entre la gestión de Arévalo y el Gobierno de EE.UU. parece estar allanando el camino en esa dirección y sin diatribas ni estridencias», señaló una agencia noticiosa.
Esto contrasta con lo sucedido en Panamá, donde el mandatario estadounidense ha amenazado repetidamente con apoderarse del Canal, consiguió que el Gobierno panameño no renovara su asociación con Pekín para ser parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y presiona para que la estadounidense BlackRock se haga con el control de los puertos operados por CK Hutchison Holdings, un conglomerado basado en Hong Kong .
El acuerdo logrado por Estados Unidos en Guatemala contrasta, además, con una virtual amenaza de chantaje contra Colombia, tras un acuerdo de colaboración con China en por lo menos once áreas estratégicas para ambos países, amenaza en la que Centroamérica también salió a relucir.
Según lo informado, una vez confirmado el viaje oficial de Petro a China, el enviado especial de EE.UU. para América Latina, Mauricio Claver-Carone, deslizó una amenaza sobre suspender importaciones de mercancías estratégicas colombianas, si se producía un acercamiento comercial. «El acercamiento del presidente Petro con China es una gran oportunidad para las rosas de Ecuador y el café de Centroamérica», habría advertido el funcionario.
Por su parte, el presidente Trump amenazó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a otras entidades financieras internacionales, con el interés de impedir que financien proyectos desarrollados por compañías chinas en el continente. Asimismo, Estados Unidos evalúa la posibilidad de construir, en asociación con algunos países sudamericanos, el megapuerto de las Américas, para contrarrestar la presencia de China que, en 2024, inauguró en Perú el megapuerto de Chancay.
Como escribió Henry Kissinger, exsecretario de Estado de EE.UU.,
En un mundo en que los Estados Unidos a menudo tienen que lograr un equilibrio entre sus valores y sus necesidades, han descubierto que sus ideales y sus objetivos geopolíticos se funden, notablemente en el continente americano, donde se originaron sus aspiraciones y donde se aplicaron sus primeras grandes iniciativas de política exterior.
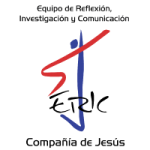
Deja un comentario