LUCÍA VIJIL SAYBE
La gestión antidemocrática de los conflictos socioterritoriales fractura la relación entre el Estado y las comunidades, refuerza lógicas autoritarias y extractivas, y profundiza la crisis de legitimidad institucional. En un año electoral, esto implica pérdida de respaldo político en territorios clave, y proyecta una imagen internacional erosionada que polariza aún más los debates nacionales.
INTRODUCCIÓN
En el mes de mayo de 2025, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) y el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras dieron a conocer una radiografía actualizada de la dinámica de conflictos territoriales derivados de la instalación de proyectos extractivos.
El informe titulado: “En año electoral, ¿qué costo político implica la actual dinámica de la conflictividad socioterritorial en Honduras?”, se fundamenta en la identificación de 58 conflictos de este tipo a nivel nacional, registrados y documentados detalladamente en conjunto con la Mesa Tierra y Territorio (MTT) de la Coalición contra la Impunidad (CCI).
En 2025, la dinámica de la conflictividad socioambiental está motivada por 31 conflictos de tipo agrario relacionados con proyectos de monocultivo y tenencia de tierra, 12 proyectos de generación de energía, 7 en empresas mineras, 3 por gestión de residuos, 2 por temas forestales, 1 por infraestructura, 1 producto de los efectos del cambio climático y 1 de exploración y explotación petrolera. Estos proyectos se ubican en 14 de los 18 departamentos del país.
DISCUSIÓN CONCEPTUAL PREVIA
Los conflictos en general, afirmaría Tejerina, “surgen de una situación objetiva, pero tan importante como los elementos materiales en torno a los cuales se origina el conflicto son los sentimientos subjetivos, ideologías o representaciones mentales que los actores sociales implicados tienen de dicha situación”.
El estudio de los conflictos ambientales en América Latina se ha realizado por muchos autores. Martínez Allier dice que:
los múltiples conflictos que se producen alrededor del mundo, tanto históricamente como en la actualidad, son una expresión de un conflicto mucho mayor: el conflicto entre la economía capitalista (o de la economía de mercado) y el medio ambiente.
Esta definición se inscribe en la línea de pensamiento del ecologismo de los pobres, y “define el conflicto ambiental (o un conflicto ecológico-distributivo) como aquel que se origina por la acción de un actor económico poderoso que se apropia o degrada un espacio o recurso del cual depende una comunidad pobre (del Sur), la cual se resiste mediante la defensa del medio ambiente”.
Desde esta perspectiva, los conflictos ambientales se entienden como enfrentamientos en los que los actores ocupan posiciones previamente determinadas y desiguales. A partir de ello, se plantea que estos sectores sociales representan una propuesta económica distinta al modelo capitalista, enfocada en la sostenibilidad. Mauricio Folchi argumenta que los conflictos ambientales son:
la situación sobre la cual se genera un conflicto de contenido ambiental y se produce, justamente, cuando se tensiona la estabilidad histórica conseguida entre una comunidad y su hábitat. Esto ocurre como consecuencia de la acción de algún agente extraño que altera o pretende alterar las relaciones preexistentes entre una comunidad y su ambiente, o bien, a la inversa, cuando una comunidad decide modificar su vinculación con el ambiente afectando los intereses de alguien más.
Lo que ocurre, en estos casos, no es un enfrentamiento entre dos actores motivados por la defensa del medio ambiente, sino más bien una disputa de intereses que tiene lugar en un entorno ambiental determinado. En otras palabras, se trata de una confrontación entre intereses que no pueden coexistir, en la que el medio ambiente está involucrado como escenario o recurso en disputa.
En estos conflictos, no necesariamente alguno de los actores adopta una posición ética basada en la justicia o la nobleza de proteger la naturaleza; lo que está en juego es, ante todo, la búsqueda del beneficio material o la conveniencia de cada parte.
Retomando los postulados de Folchi sobre los conflictos (y algunas discusiones de Allier) y las tensiones manifiestas sobre los bienes comunes, en este último año, en Honduras, se han manifestado de la siguiente forma.
1. TIERRA
Se presenta un patrón de despojo sistemático manifestado en el acaparamiento y privatización de tierras ancestrales y comunitarias, el uso de títulos superpuestos y la titulación irregular. Por ejemplo, en el municipio de Gualaco, departamento de Olancho,
está ubicada la aldea de San Antonio y su caserío Cuaca. Históricamente, grupos del Pueblo Nahua han habitado el territorio. Pero, ganaderos que se dedican a la explotación maderera y extracción de resina han aparecido en el territorio. Cuando se agotó la madera del área que les pertenecía, estos grupos de ganaderos tomaron control sobre las tierras de la comunidad (2013). El Pueblo Nahua denuncia que, a través de un título supletorio, las madereras estarían acaparando grandes extensiones de tierra. Además, se alega que este terrateniente está extrayendo resina de bosques jóvenes y apropiándose de fuentes de agua, lo que afecta directamente a la población local.
Otro caso, relacionado con el pueblo garífuna, es el de Nueva Armenia, departamento de Atlántida. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) ha señalado:
En general, la situación de la tierra es complicada porque hay títulos sobre títulos emitidos por instituciones del Estado. De manera paulatina y amañada, la municipalidad fue asignando nuestras tierras a pequeños grupos de supuestos campesinos, quienes comenzaron a talar árboles para plantar palma africana.
También es relevante el caso de la tribu tolupana de Agalteca, en el departamento de Yoro. En esta
hay dos comunidades de división política, Agalteca y Sabanetas. Solo en la comunidad de Agalteca hay cerca de 350 o 380 viviendas, cada una con un mínimo de tres familias. En Sabanetas hay alrededor de 280 o 250 casas, lo cual conforma toda la población tolupana. A falta del reconocimiento del título ancestral, unas cuatro o cinco colonias del municipio de Olanchito, que se ubican dentro de este territorio tolupán (pero lo desconocen) y que han venido a medir la tierra de la tribu que no les corresponde. Personas ladinas, han promovido el tema de la medición de terrenos y se les han entregado títulos a particulares por parte del INA y el IP de al menos cinco predios.
2. AGUA
Sobre la afectación al bien común que es el agua, los patrones relativos a su acaparamiento están asociados, en este período, a la contaminación de fuentes hídricas por agroquímicos, lixiviación con cianuro y el desvío de cauces naturales para uso de las empresas agroindustriales. Se ha documentado la reducción del caudal en zonas de recarga y la destrucción de humedales por megaproyectos.
En el caso de la represa hidroeléctrica El Tablón, en el departamento de Santa Bárbara, el estudio de impacto ambiental proporcionado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) asegura que los impactos sobre el agua se reflejan en “cambios en los caudales del río Chamelecón”. Además,
se reducirá las inundaciones río abajo, pero también alterará el régimen hidrológico natural, afectando los ecosistemas. Y la afectación a la calidad del agua: se espera una disminución temporal en la calidad del agua debido al aumento de sedimentos y la posible contaminación por derrames de hidrocarburos, lubricantes y materiales de construcción.
En el caso del Consejo Indígena de Las Crucitas, en el departamento de La Paz, destaca que:
A través de mecanismos ilegítimos y sin consulta previa, la alcaldía y actores privados han otorgado tierras dentro del territorio colectivo a terceros que han iniciado actividades agrícolas y agropecuarias intensivas. Estas actividades han provocado la contaminación y disminución de las fuentes de agua que abastecen a la comunidad, afectando directamente su soberanía hídrica y poniendo en riesgo el equilibrio ecológico del territorio. El uso de agroquímicos, la tala indiscriminada y la expansión de cultivos en zonas de recarga hídrica han generado alarma en la población, que ve cómo su derecho a un ambiente sano se ve vulnerado por decisiones impuestas desde fuera de su estructura organizativa.
3. SUELO
Se reporta la degradación de suelos por erosión, compactación, contaminación y el uso intensivo de agroquímicos. Por cambio de uso del suelo, se ha documentado la reducida capacidad de producción, la expansión de cultivos sobre zonas de recarga y erosión pronunciada. En el caso de la mala gestión de residuos, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón:
La interrupción del servicio de recolección y la existencia de un basurero municipal inadecuado han provocado la acumulación de toneladas de residuos en la vía pública y en los camiones recolectores. La quema de la basura, para intentar mitigar la acumulación, genera humo tóxico y emisiones contaminantes, afectando la calidad del aire y aumentando el riesgo de incendios en zonas cercanas. La falta de un sitio definitivo y seguro para depositar los desechos —debido a inundaciones y a la invasión del predio— complica el manejo integral de los residuos. Esto, a su vez, genera riesgos para la salud ambiental y contribuye a la degradación de suelos y cuerpos de agua en áreas aledañas.
En El Merendón, departamento de Cortés: “La instalación de actividades agrícolas o incluso ilícitas en áreas destinadas a la conservación (como zonas de amortiguamiento), compromete la integridad ecológica y la función de la Sierra de Merendón”.
4. BOSQUE
Hay una destrucción generalizada de la cobertura vegetal (deforestación de bosques de pino, latifoliados, nublados, manglares y bosques secos), lo que al final se traduce en la pérdida de biodiversidad y fragmentación de hábitats. En Ceibita Way, se trata de una
Deforestación asociada a la expansión de las plantaciones de palma [que] ha llevado a la destrucción de bosques tropicales y esto reduce la biodiversidad y afecta hábitats de especies en peligro. Asimismo, la pérdida de biodiversidad, al reemplazar ecosistemas naturales con monocultivos de palma, muchas especies pierden su hábitat y se reduce la diversidad genética y la conversión de bosques y humedales afecta a especies endémicas y pone en riesgo el equilibrio ecológico.
En el Triunfo de la Cruz,
La construcción de proyectos turísticos, como campos de golf y hoteles de lujo, ha implicado el relleno y modificación de humedales protegidos. Estas acciones comprometen el equilibrio hídrico de la zona, alterando cursos de agua y aumentando el riesgo de inundaciones en comunidades cercanas y en la ciudad de Tela. Además, la alta demanda de agua por parte de estas infraestructuras intensifica la crisis hídrica que enfrentan las comunidades locales.
¿QUÉ PATRÓN GUBERNAMENTAL
SE CUMPLE EN LA DINÁMICA
DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOTERRITORIAL?
Sobre la conflictividad asociada al uso de la tierra, continúa pendiente el saneamiento territorial y el reconocimiento efectivo de la propiedad comunitaria, enfatizando principalmente en los derechos de los pueblos indígenas y garífuna.
A través del Instituto de la Propiedad (IP) y el Instituto Nacional Agrario (INA) se han identificado patrones de sobreventa de títulos sobre títulos, que no se articulan con los marcos de tenencia ancestral de la tierra, con el respaldo tácito de municipalidades y funcionarios que operan como agentes de legalización del acaparamiento de tierras.
Asimismo, el incumplimiento de los derechos de consulta previa, libre e informada en decisiones que afectan a pueblos indígenas y garífuna, la desregulación y escasa fiscalización del uso intensivo de agroquímicos y monocultivos en zonas de recarga, facilitado por una política agrícola centrada en la agroindustria.
A ello se suma la aprobación o tolerancia de proyectos turísticos en áreas ecológicamente frágiles, como humedales costeros protegidos y debilitamiento de la institucionalidad ambiental, así como la intención de flexibilizar la normativa ambiental, especialmente del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), que operan sin capacidad de regulación ni fiscalización.
También se observa la precaria instalación de mecanismos para abordar algunos conflictos como el vinculado al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) relacionadas con el pueblo garífuna o la causa de Zacate Grande. En algunos casos, con un grado de incumplimiento bastante alto y sin resolución y, en otras ocasiones, acciones de contención a la dinámica de conflictividad. Lo que persiste es la intervención de los militares en comisiones de abordaje de conflictos.
¿IMPLICARÁ ALGÚN COSTO ELECTORAL PARA EL ACTUAL GOBIERNO?
La gestión antidemocrática de las tensiones —a partir de la militarización y vulneración de derechos en el marco de la conflictividad— está provocando un deterioro profundo de la legitimidad del Estado y sus instituciones, particularmente en un año electoral donde la sensibilidad política y social se agudiza. Honduras se enfrenta, al menos (de acuerdo con la metodología del ya citado informe del CESPAD) a 58 conflictos activos relacionados con acaparamiento de tierras, afectación de fuentes de agua, degradación de suelos, destrucción de bosques y expansión de proyectos extractivos, agroindustriales y turísticos.
El costo político de esta gestión radica en tres dimensiones clave:
1. Erosión de la legitimidad institucional
La omisión sistemática del Estado frente a las violaciones a los derechos territoriales y ambientales —como el no reconocimiento de la propiedad comunitaria, la entrega de títulos superpuestos, y el incumplimiento de la consulta previa— revela un patrón de complicidad o permisividad estatal. La población percibe que instituciones como el Instituto Nacional Agrario (INA), el Instituto de la Propiedad (IP), la SERNA y el ICF no responden al interés público, sino que más bien facilitan el avance de intereses empresariales.
Esto mina la credibilidad del gobierno y continúa nutriendo el discurso de las organizaciones sociales que lo acusan de favorecer el despojo territorial y de incumplir estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El contexto antes descrito es un escenario complejo, en el que destaca la pérdida de una oportunidad histórica para un partido con ideario socialista democrático. Por otra parte, las fibras del modelo actual, en su dimensión económica, permanecen intactas.
2. Agravamiento del malestar social
y la conflictividad
La falta de resolución estructural a los conflictos y la persistente militarización de los territorios, como estrategia de contención, genera un ambiente de tensión, criminalización y violencia, que puede derivar en estallidos sociales localizados o regionales.
Estos factores refuerzan la percepción comunitaria de un gobierno autoritario y extractivista. En el plano electoral, considerando las elecciones generales de noviembre de este año, lo antes expuesto puede traducirse en desmovilización, abstencionismo o rechazo abierto a las candidaturas del oficialismo, especialmente en zonas rurales, indígenas y garífunas, donde la conflictividad es más visible y sentida por la población.
3. Pérdida de gobernabilidad
y exposición internacional
La gestión actual ha debilitado las capacidades institucionales para prevenir y atender conflictos, lo cual impacta negativamente en la gobernabilidad local y nacional. Además, el incumplimiento de obligaciones ambientales y de derechos humanos expone a Honduras a sanciones o presiones internacionales, especialmente en escenarios donde hay financiamiento multilateral involucrado (como en el caso de la represa multipropósitos El Tablón).
El costo político, entonces, también se expresa en la pérdida de confianza internacional y en el condicionamiento de fondos a proyectos futuros por el mal manejo del conflicto y de los impactos ecológicos y sociales acumulados.
Por otra parte, la gestión antidemocrática de los conflictos socioterritoriales fractura la relación entre el Estado y las comunidades, refuerza lógicas autoritarias y extractivas, y profundiza la crisis de legitimidad institucional.
En un año electoral, esto implica una pérdida de respaldo político en territorios clave, una narrativa de incumplimiento e injusticia que puede escalar en movilización social, y proyectar una imagen internacional erosionada que polariza aún más los debates nacionales.
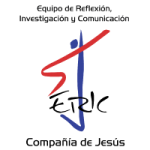
Deja un comentario