Joaquín A. Mejía Rivera*
A medida que se acercan las elecciones de noviembre, el debate político se deteriora cada vez más, la convivencia social se erosiona y el espacio público se vuelve inhabitable debido al objetivismo moral que convierte la simpatía por un liderazgo, ideología o partido político, en lealtad ciega y acrítica.
¿Es posible evitarlo?
1. La exigencia del diálogo democrático
El objetivo del presente artículo es llamar a la reflexión sobre la necesidad de debates de altura que fortalezcan la deliberación democrática en el contexto electoral, bajo la exigencia del derecho de cada persona votante a ser tratada como una ciudadana razonable y racional, y no como una persona fanática o consumidora de un simple espectáculo electoral en el que los partidos políticos y sus candidaturas no se sienten obligados a explicar el qué, el por qué y el cómo de sus propuestas para que la ciudadanía pueda comparar argumentos, identificar contradicciones y evaluar la solidez y viabilidad de los distintos planes de gobierno.
Por ello, es importante recordar que la democracia es caracterizada como una técnica de convivencia orientada a la solución no violenta de los conflictos que permite el desarrollo pacífico de las transformaciones sociales e institucionales. Esto tiene dos implicaciones fundamentales: primero, las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad democrática estamos obligados a darnos «razones recíprocamente», es decir, tenemos el deber de producir argumentos pertinentes para justificar nuestras posturas ante las demás personas y asumir una actitud de disposición y apertura para escuchar sus razones.
En este sentido, no es suficiente afirmar algo; es necesario explicar las razones o brindar los argumentos para que otras personas acepten nuestra idea como cierta o correcta. Bajo esta lógica, la ciudadanía juega un papel fundamental en la construcción de una democracia de calidad más allá de la responsabilidad que tiene la élite política, pues tenemos una cuota de compromiso en participar, argumentar y buscar el bien común a través del diálogo respetuoso y racional que nos permite demostrar o apoyar lo que decimos, con razones y justificaciones, con el objetivo de lograr que las demás personas lo reconozcan como válido.
Consecuentemente, la deliberación democrática nos exige ser capaces de explicarnos unos a otras cuando se trata de cuestiones fundamentales para todos y todas, por lo que al momento de defender nuestras opciones o posiciones solo podemos apoyarnos en valores de la razón pública; esto es, en razones que son válidas para todas las personas en una sociedad plural y diversa, independientemente de su religión, cultura o ideología. En este orden de ideas, nuestro marco constitucional contiene una serie de valores de la razón pública a la que podemos apelar en el diálogo intersubjetivo, entre los que destacan la justicia, la igualdad, la no discriminación, la cultura, la libertad y la paz social.
Por ello, el artículo 1 constitucional establece que Honduras es un Estado de derecho que se ha constituido «para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social», lo cual, como lo señala la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, refleja el conjunto de «las aspiraciones a las que anhela toda persona que habita en el territorio hondureño; abarca las garantías y derechos que reconoce la misma Constitución», y que garantizan una esfera de autonomía individual frente a los poderes públicos y también «el derecho a participar en la formación de la voluntad estatal».
La segunda implicación es que las decisiones que adoptan las instituciones del Estado deben justificarse y basarse únicamente en razones seculares que respondan a aquellos valores y principios que representan los derechos y libertades reconocidos en las normas constitucionales e internacionales, entre los cuales, la libertad, la vida y la seguridad individual, constituyen algunas de sus garantías esenciales. En tal sentido, la Constitución puede considerarse
el estatuto esencial de la convivencia política y social de un país, el fundamento de la organización y el funcionamiento del Estado, así como el instrumento que reconoce, declara y garantiza los derechos humanos.
Además de ser una norma jurídica fundamental, la Constitución puede concebirse como «el diseño de cómo idealmente tendría que funcionar una sociedad»; en otras palabras, es el plano de nuestra casa común que es Honduras, en el que la dignidad humana constituye el cimiento sobre el que debe descansar toda la arquitectura política, social, económica, cultural y jurídica para alcanzar el fin supremo de la sociedad y el Estado, que no es otro que la persona humana establecido en el artículo 59 constitucional.
Por tanto, la dignidad y los derechos de las personas representan el horizonte que debe guiar a todos los poderes públicos, pues son la piedra angular del orden político y de la paz social, sin cuyo respeto y protección es imposible la existencia de una democracia constitucional ni tampoco, siquiera, concordia civil.
Tanto en el debate público como en la toma de decisiones por parte de las autoridades estatales, argumentar, esto es, dar razones, es un elemento esencial que caracteriza a un Estado constitucional de derecho, particularmente cuando lo que se debate o se decide tiene un impacto significativo en los derechos y la dignidad humana. Esto plantea una doble exigencia: por un lado, que ciudadanos y ciudadanas estamos en la obligación de darnos razones recíprocamente y tomar en serio los argumentos de las otras personas porque las reconocemos como iguales. Con ello se fomenta la democracia deliberativa y el respeto mutuo, pese a los posibles desacuerdos, lo cual es una base fundamental de una sociedad pluralista y pacífica.
Y, por otro lado, que cada una de las instancias estatales (legislativa, judicial, ejecutiva, etc.) al momento de adoptar decisiones que impactarán en los derechos humanos, tienen que sustentarlas «en razones, tienen que estar argumentadas», pues en las democracias actuales la legitimidad de una decisión no solo depende de que haya sido tomada por la autoridad y con el procedimiento pertinente, sino también de su contenido, es decir, de las razones que la justifican.
El diálogo abierto y respetuoso entre el Estado y la ciudadanía, y entre la propia ciudadanía, es un factor que nos recuerda que la salud de nuestra democracia puede medirse por la calidad de la deliberación pública orientada al proyecto común establecido en los artículos 1 y 59 constitucionales.
2. Los problemas de país en el contexto de la tormenta de conflictividad de las élites
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que en Honduras persisten, desde hace décadas, una serie de problemas estructurales que restringen el goce efectivo de los derechos humanos de la población, los cuales pueden sintetizarse en la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Además, resalta los altos niveles de conflictividad territorial, agraria y ambiental que se encuentra íntimamente asociada con una economía vinculada a la manufactura, industria extractiva privatizada y a la agricultura a gran escala, que niega «las reivindicaciones territoriales históricas de comunidades campesinas, pueblos indígenas, afrodescendientes y garífuna».
En el mismo sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) identificó la persistencia de una serie de desafíos «que tienen origen en causas estructurales, incluida la debilidad institucional, como la pobreza y la desigualdad, la violencia, la inseguridad y la conflictividad socioambiental y agraria, que afectan negativamente el ejercicio y disfrute de los derechos humanos». No cabe duda de que frente a estos problemas y desafíos, se debe «propiciar un diálogo franco y abierto con todas las partes involucradas en esta conflictividad a fin de encontrar soluciones pacíficas, efectivas y duraderas».
Para ello es fundamental el sentido de Estado, entendido como la capacidad de los actores políticos de anteponer los intereses generales de la sociedad a los intereses partidistas que, en el corto plazo, les pueden generar réditos electorales, pero que a la larga evitan pactos de Estado para la resolución de los problemas estructurales.
A la luz de lo que hemos visto en los últimos años y que se ha profundizado en el contexto electoral, los líderes políticos parecen haber decidido dos cosas: uno, asumir que la división y la confrontación son más rentables para sus intereses particulares que las estrategias de cooperación en beneficio de los intereses de país; y, dos, ignorar que los cambios sociales que prometen en sus campañas solo son posibles mediante pactos y acuerdos, dado que, «cuanto más polarizada está una sociedad, menos capaz es de transformarse».
Como hemos podido observar en el caso de la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), la polarización altera las reglas de funcionamiento de la deliberación pública y obstaculiza la construcción de pactos de Estado, pese a que todos los partidos políticos mantienen una narrativa de apoyo a dicho mecanismo. Sin embargo, al momento de abordar las reformas requeridas para aprobar el convenio entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Estado de Honduras, el debate se reduce a cuestiones existenciales de aceptación y rechazo.
En este marco, los conflictos entre las élites del tripartidismo provocan una polarización política artificial que impide darle vida a la CICIH, pese a la existencia de un consenso ciudadano, mayoritario y transversal, a favor de su instalación. En este caso se evidencian tres cuestiones: en primer lugar, que la polarización de los partidos políticos y sus dirigentes no necesariamente representa las tendencias de opinión de sus votantes, sino que responde a cálculos de poder, intereses partidistas y una lógica de competición que prioriza el enfrentamiento sobre la resolución de los problemas estructurales que afectan al país. La falta de acuerdos para la instalación de la CICIH es una muestra
[…] del carácter performativo de la polarización de las élites. Podríamos también explicarlo de este modo: la política parlamentaria, en lugar de reflejar en el nivel institucional la voluntad popular (representación de abajo a arriba), representa una suerte de representación teatral que acaba condicionando (representación de arriba abajo) el debate público y las tendencias en la formación de opinión pública.
En segundo lugar, que detrás de la aparente ingobernabilidad política se esconde una verdadera estabilidad en el sentido de no realizar los cambios necesarios que se requieren para abordar los problemas estructurales de nuestra sociedad.
En otras palabras, el hipercalentamiento permanente del discurso público, sobre todo en el contexto de las campañas electorales, «no se traduce en transformación real de las sociedades, sino que enmascara la incapacidad de llevarla a cabo. La energía se agota en ocurrencias retóricas y la tensión hacia los objetivos deseables se sustituye por el rechazo de las pretensiones del adversario». De esta manera se consolida un estancamiento de la vida política que se traduce en una verdadera «‘vetocracia’ donde la posibilidad de bloqueo es mayor que la capacidad de construcción, para regocijo de quienes se benefician del statu quo».
Y, en tercer lugar, que la dimensión competitiva eclipsa la dimensión colaborativa de la democracia. La primera, relacionada con las elecciones, el antagonismo y el desacuerdo, y los juegos de suma cero; la segunda, vinculada con la construcción de acuerdos y consensos, y los juegos de suma positiva. Con la dimensión competitiva se decide según criterios mayoritarios y mediante procedimientos públicos y, con la dimensión colaborativa, a través de la negociación, se posibilita una mejor construcción de la voluntad popular que la democracia mayoritaria.
Sin embargo, la primera está sobrevalorada frente a la segunda y, por eso, para quienes quieren llegar al poder todos los medios son buenos y todos los golpes están permitidos, aunque ello implique la mentira sistemática, los insultos, las descalificaciones y la denigración del rival político, a quien se le atribuye una supuesta maldad. Desde esta lógica, «la afirmación de la propia identidad parece requerir la demonización del adversario».
Así las cosas, no es extraño que, en el marco de las campañas electorales, se privilegien los temperamentos sobre los debates, las virulencias que plantean todo en blanco y negro se ven como ejercicios de sinceridad, y los análisis que bosquejan los matices se acusan de ser parcializados; «quienes son más ofensivos ganan mayor atención en la esfera pública», y los planteamientos serios y técnicamente fundamentados son arrinconados en una esquina del ruido social que provoca la degradación de la política, que se ha convertido en un espectáculo grotesco y en «una centrifugadora que polariza y simplifica el antagonismo». Resulta paradójico que quienes son responsables de ello, intenten convencernos de que son la solución.
Sin embargo, lo hacen porque entienden que existe un alineamiento ideológico de las personas votantes con sus partidos, que consiste en asumir acríticamente un paquete prefabricado de creencias y actitudes al que ser leal, y con el cual identificarse en el espacio público. Debido a esto, por un lado, los partidos políticos no encuentran estímulos para apelar a las potenciales personas electoras de otras inclinaciones ideológicas y, en consecuencia, sus campañas están orientadas a movilizar a su electorado más que a ampliarlo. Y, por otro, las personas simpatizantes de los partidos asumen un objetivismo moral que les hace mantener una actitud hacia quienes son de los partidos políticos contrarios que puede derivar en intransigencia, ceguera e intolerancia.
3. Los riesgos de la «nopolítica» y la «antipolítica»
En este contexto aparecen dos fenómenos que erosionan la democracia. El primero, la «nopolítica», que es una modalidad de política que carece de un punto de anclaje como la verdad o la ética, lo cual provoca que toda relación con la verdad quede en suspenso, esto es,
[…] una situación en la que se produce una distorsión deliberada de la realidad con el objetivo de influir en la opinión pública. De lo que se trata es de que los hechos objetivos no tengan tanta relevancia al fijar una posición; es más importante conseguir adeptos mediante la movilización de las emociones y afectos. […] Si se crean relatos ficticios y se hacen promesas excéntricas para evadir la propuesta concreta, estamos hablando de nopolítica. […] Las campañas electorales no tratan de movilizar la razón, sino una serie de afectos que se pueden manipular con facilidad a través de la mentira y la sistemática negación de hechos o datos contrastados.
El segundo, la «antipolítica» de las emociones y los afectos que nos hacen más vulnerables a la manipulación por estrategias de marketing electoral y por algoritmos que apelan a nuestras reacciones instintivas. De esta manera:
Si el modo rápido y cálido de procesar la información, cuya inmediatez está diseñada para funcionar en entornos informacionalmente pobres (un entorno natural donde las amenazas son constantes), es colonizado e inducido a funcionar en contextos complejos en los que debería primar la deliberación lenta (un debate en redes sobre política fiscal), entonces se pueden producir efectos de sesgos y fallos cognitivos serios. Dicho de un modo gráfico, el problema está en reaccionar en una discusión sobre política fiscal como lo haríamos en presencia de un intento de asesinato.
El resultado de todo esto es que se niegan los datos y las evidencias si contradicen las propias creencias; persiste un empeño en buscar tener la razón en vez de la verdad, y los procesos electorales se plantean como una batalla entre el bien y el mal, sobrestimando lo propio y despreciando lo ajeno, diferenciando para excluir y descalificando moralmente a quienes tienen opciones políticas distintas, y se reduce la capacidad de ver los matices.
No es raro, entonces, que la actual campaña política carezca de debates y que el mensaje al electorado se resuma en eslóganes vacíos: «No volverán» o «Se van». Por ello, el principal deber político consiste «en resistir la facilidad con que confundimos nuestras preferencias ideológicas con una superioridad moral e interpretamos la discrepancia en términos de mala voluntad», y en la escucha respetuosa de las opiniones ajenas, pues escuchar tiene un efecto salutífero para la democracia, en tanto que el debate razonado obliga a reconocer a la otra persona como una interlocutora válida, no como una enemiga. Así:
Escuchar no es un acto pasivo. Se caracteriza por una actividad peculiar. Primero tengo que dar la bienvenida al otro, es decir, tengo que afirmar al otro en su alteridad. Luego atiendo a lo que dice. Escuchar es un prestar, un dar, un don. Es lo único que le ayuda al otro a hablar. No sigue pasivamente el discurso del otro. En cierto sentido, la escucha antecede al habla. Escuchar es lo único que hace que el otro hable. Yo ya escucho antes de que el otro hable, o escucho para que el otro hable. La escucha invita al otro a hablar, liberándolo para su alteridad.
Sin escuchar no hay debate, y sin éste, la democracia se resiente, pues la crisis que hoy enfrenta es ante todo una crisis del escuchar, en tanto que la creciente atomización de la sociedad nos hace sordos a la voz de las otras personas y nos conduce a un notable déficit de empatía social. En este sentido, la crisis democrática actual se debe, entre otros factores, a la erosión de la alteridad, dado que cada persona se enfoca en su autorrepresentación y autoproducción, haciendo desaparecer a las otras personas de su horizonte y perdiendo la capacidad de escucharlas. De este modo, la comunicación contemporánea es cada vez menos discursiva, puesto que está perdiendo la dimensión de la otra persona y, al vernos como enemigos y no como como simples adversarios políticos, provoca que la sociedad se desintegre
[…] en irreconciliables identidades sin alteridad. En lugar de discurso, tenemos una guerra de identidades. La sociedad pierde así lo que tiene en común, incluso su sentido comunitario. Ya no nos escuchamos. Escuchar es un acto político en la medida en que integra a las personas en una comunidad y las capacita para el discurso. Crea un «nosotros». La democracia es una comunidad de oyentes. La comunidad digital como comunicación sin comunidad destruye la política basada en escuchar. Entonces solo nos escuchamos a nosotros mismos. Eso sería el fin de la acción comunicativa.
En este aspecto, las redes sociales juegan un papel movilizador de las emociones, pues no fomentan forzosamente la cultura de la discusión, y la racionalidad discursiva se ve amenazada por la comunicación afectiva en la que los mejores argumentos no son los que prevalecen, «sino la información con mayor potencial de excitación. Así, las fake news concitan más atención que los hechos. Un solo tuit con una noticia falsa o un fragmento de información descontextualizado puede ser más afectivo que un argumento bien fundado».
De este modo, se profundiza la polarización afectiva partidista entendida como la distancia entre los sentimientos que nos generan aquellas personas que votan a otros partidos políticos y los sentimientos que tenemos hacia quienes votan al nuestro. Pero estas emociones provocan una indignación que
se satisface votando a quienes se siente que representan mejor la antítesis de lo que se detesta. Responde más al rechazo que a la identificación. Existe un gran poder de movilización negativa y un escaso poder de movilización constructiva, de ese votar en contra, en vez de a favor de algo.
Y al final no se termina votando por convencimiento o identificación racional con un determinado programa de gobierno, sino por emocionalidad, aunque en la práctica se esté votando incluso en contra de los propios intereses.
Reflexión final
A medida que se acercan las elecciones de noviembre próximo en un ambiente de agresividad discursiva, el debate político se deteriora cada vez más, la convivencia social se erosiona y el espacio público se vuelve inhabitable debido al objetivismo moral que convierte la simpatía por un liderazgo, ideología o partido político, en lealtad ciega y acrítica, «negligencia del juicio autónomo y renuncia preventiva al diálogo».
El mayor riesgo de esta situación es que las personas construyen sus identidades más en función de lo que niegan o rechazan que de lo que pretenden. En este sentido, la polarización se profundiza cuando estas personas «se agrupan de modo que toda opinión diferente es considerada como un atentado a su identidad e incluso la mera existencia de otra identidad es sentida como una amenaza».
El resultado es la consolidación de una «democracia del odio» en la que proliferan los discursos intolerantes y el desprecio irracional hacia quienes piensan distinto; el antagonismo se convierte en un fin en sí mismo y el sectarismo se define no tanto por los objetivos que se persiguen, como por los sentimientos negativos hacia los adversarios; el objetivismo moral invalida las opiniones opuestas al considerar que sólo las propias creencias son las correctas y verdaderas; y el creciente uso y propagación de la mentira (fake news), difamaciones y comentarios cargados de odio para atacar y denigrar a quien tiene ideas o posturas diferentes, provoca un nuevo nihilismo que «no supone que la mentira se haga pasar por la verdad o que la verdad sea difamada como mentira. Más bien socava la distinción entre verdad y mentira».
Por ello es necesario observar dos virtudes cívicas fundamentales para el debate político de altura y el fortalecimiento de la democracia: en primer lugar, el compromiso cívico de alcanzar el ideal comunicativo democrático de tener una deliberación respetuosa entre iguales, centrándonos en los argumentos y evitando los ataques personales sobre el físico, la orientación sexual o la salud mental; y, en segundo lugar, la prudencia epistémica, que nos permite reconocer que no somos inmunes
a un estado de ‘falsa conciencia’; es decir, a una representación tergiversada del orden social que dificulte la comprensión de nuestro papel en los fenómenos sociales e impida tanto que asumamos una correcta responsabilidad ante las cosas que pasan, como que actuemos en la dirección adecuada de cambiarlas.
A la luz de todo lo anterior y en el contexto del actual proceso electoral, es imperativo conocer críticamente las propuestas de país de los partidos políticos y sus candidaturas lo cual requiere, al menos, tres condiciones materiales: primero, que el Estado garantice el acceso a la información pública sin la cual la ciudadanía no podría debatir racionalmente; segundo, que los medios de comunicación cumplan con su función de facilitar el intercambio plural de ideas, expresiones e informaciones con el fin de promover una esfera pública robusta y evitar la polarización; y tercero, que los partidos políticos recuperen el sentido de Estado para construir pactos nacionales frente a problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Como lo recuerda la CIDH,
[…] en las sociedades democráticas […] los Estados tienen la obligación de establecer espacios, canales y mecanismos adecuados para interactuar activamente con los actores de la sociedad civil en todas sus diversidades, así como para facilitar las condiciones necesarias a fin de que la participación cívica prospere y ocupe un lugar significativo en la vida pública. Ante una sociedad polarizada, resulta fundamental que el Estado propicie espacios de diálogo abiertos y sinceros con todos los sectores, incluyendo aquellas voces disidentes o críticas, garantizando su participación a fin de recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones.
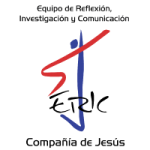
Deja un comentario