JOAQUÍN A. MEJÍA RIVERA Y KEYLA CANALES
La violencia contra las mujeres parece ser entendida por la sociedad hondureña como un método de enseñanza para ellas, una pedagogía del castigo que enseña quién manda y cuál es el lugar que deben ocupar sus cuerpos en el mundo. Es un asunto que implica, entre otros mandatos, permanecer en el ámbito privado, limitando su libertad…
INTRODUCCIÓN
Los sondeos de opinión pública (en adelante SOP) del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) de los años 2022-2025 reflejan cuatro cuestiones importantes respecto a la violencia femicida: primero, los femicidios son percibidos como un problema grave y creciente por la mayoría de la población, y sin avances efectivos en su erradicación; segundo, el machismo y el crimen organizado siguen siendo las principales causas de las muertes violentas de mujeres; tercero, las mujeres y las niñas son consideradas como uno de los grupos poblacionales más vulnerables y, cuarto, persisten los discursos que culpan a las víctimas de sus propias muertes.
Frente a ello, no se puede ignorar los esfuerzos estatales para fortalecer el marco normativo e institucional de prevención y protección contra las violencias machistas, tales como la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer (SEMUJER), el trabajo de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios creada en 2018, la instalación de la Mesa Interinstitucional Gubernamental “Juntas por una vida libre de violencias”, la aprobación de la Ley de Casas Refugios para mujeres víctimas sobrevivientes de violencias en Honduras o la adopción del Plan Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres y las Niñas 2023-2033.
No obstante, la persistencia de los femicidios indica que estos son un problema estructural que, además, constituyen una de las expresiones más visibles de un entramado de violencias que impactan y condicionan la vida de las mujeres y las niñas, y que son legitimadas y normalizadas a través de la cultura y las costumbres.
A ello se suma la falta de políticas públicas efectivas para abordarlas de manera integral y que se concreta en la insuficiente “infraestructura, personal y presupuestos, que impiden la adecuada implementación del marco normativo e institucional de protección frente a la violencia de género, así como la investigación y sanción de estas conductas, lo que repercute en una situación alarmante de impunidad de, al menos, el 90%”.
En virtud de lo anterior, el objetivo del presente artículo es reflexionar, a partir de los datos de los SOP del ERIC-SJ, sobre las percepciones ciudadanas respecto de los femicidios entre 2022 y 2025, identificando las tendencias y las causas, aportando otros datos y análisis que nos ayuden a comprender qué puede haber detrás de estas percepciones y, así, proponer acciones que deberían incorporarse en la toma de decisiones de los poderes públicos para reducir y erradicar las muertes violentas de mujeres y niñas.
1. REFLEXIONES NECESARIAS SOBRE
LO QUE DICEN LOS DATOS DEL SOP
En los últimos cuatro años, la población hondureña ha percibido un aumento en los asesinatos de mujeres. Sin embargo, esta percepción no se corresponde con los datos que ofrece el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH). Por ejemplo, 2023 fue el año que registró el mayor número de femicidios (411) y, al mismo tiempo, fue cuando el 80.9% de la población consideró que habían aumentado.
En cambio, aunque en los años 2022 y 2024 se registraron menos femicidios (308 y 230, respectivamente), el porcentaje de la población que percibió que habían aumentado fue mayor (85.6% en ambos años). En el caso del año 2025, el 85.6% de la población también percibió un aumento en el asesinato de mujeres, aunque del 1 de enero al 30 de abril de este año, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) registró 79 femicidios, 7 menos que en esos mismos meses de 2024, cuando se registraron 86.
Lo que está claro es que estos altos porcentajes de más del 80% indican al menos dos cosas: por un lado, una consistente preocupación social sobre la violencia femicida y, por otro, una mayor visibilización de este fenómeno que convierte a Honduras en uno de los países con más altas tasas de femicidios en América Latina. Esto se confirma con la percepción ciudadana de que las mujeres representan uno de los sectores que sufren más violaciones a sus derechos humanos: así lo consideró el 37.5% de la población en 2022, el 31.5% en 2023, el 25.3% en 2024 y el 31.7% en 2025.
Ante la pregunta sobre las razones por las que matan a las mujeres, los datos que ofrece el SOP revelan cinco aspectos de mucha relevancia, algunos de los cuales nos invitan a analizar con mayor profundidad: primero, el machismo y los celos siguen siendo las causas principales, aunque con fluctuaciones. Por ejemplo, en 2022 así lo consideró el 32.9% de la población; en 2023, el 25.3%; en 2024, el 26.9% y, en 2025, el 31.7%.
Segundo, el crimen organizado y los delitos vinculados a este que han ganado relevancia, pues así lo consideró el 8.3% en 2022 sin mencionar explícitamente el crimen organizado, solo la extorsión; el 38.2% en 2023 (31.5% por vínculos con el crimen organizado, el 4.7% por impuesto de guerra o extorsión, y el 2.0% por la inseguridad y la delincuencia organizada); el 37.3% en 2024 y el 33.3% en 2025 (27.8% por vínculos con el crimen organizado, 4.6% por impuesto de guerra o extorsión, y 0.9% por la inseguridad o la delincuencia).
Tercero, los celos y el machismo, que así fue considerado por el 32.9% de la población en 2022; en 2023 ese porcentaje fue de 25.3%; en 2024, de 26.9% y, en 2025, de 31.7%.
Cuarto, por culpa de ellas mismas y que muta a justificaciones como “andar en la calle”: en 2022, así lo pensaba el 30% de la población; en 2023 el porcentaje fue de 24.9% (14.6% por culpa de ellas y 10.3% por andar en la calle); en 2024, 21.2% (10.9% por culpa de ellas y 10.3% por andar en la calle) y en 2025, 12.5% por andar en la calle, desapareciendo la causa “por culpa de ellas”.
Quinto, la ausencia del Estado. En 2022 así lo consideró el 7.6% de la población; en 2023, el 4.8%; en 2024, el 6.1%; y, en 2025, el 6.2%. En este año también aparece un nuevo dato: el 0.7% considera que las matan por ser vulnerables, débiles e indefensas; además, se preguntó sobre quiénes son los responsables y el 36.9% manifestó que sus parejas; el 23.7%, las maras y pandillas; el 22.8%, el crimen organizado/narcotráfico; el 10.1%, enemistades; el 1.2%, militares; el 1.2%, policías y el 0.3%, delincuentes, acosadores o asaltantes.
A la luz de estos datos, destacamos cuatro cuestiones: en primer lugar, el hecho de que las parejas de las víctimas aparezcan como responsables de los femicidios refuerza la idea de que la violencia femicida es de género, es decir, violencia contra las mujeres por ser mujeres o violencia que les afecta de manera desproporcionada. Con ello queremos decir que nuestra socialización se ha basado en un orden jerárquico en el que los hombres ocupan un lugar privilegiado y las mujeres de subordinación. En este orden de ideas, las violencias machistas
obedecen a un orden cuyo patrón se establece en la época temprana de la vida, en el medio familiar, y atraviesa toda la vida social al organizarla según una estructura patriarcal que ordena el campo simbólico y orienta los afectos y valores.
Por ello no es de extrañar que, frente a cualquier ruptura o intento de ruptura que signifique para un hombre perder dominio o control sobre una mujer, éste responda con cualquier tipo de violencia. Como lo señala Octavio Salazar:
El sentido posesivo del amor lleva en este caso al terrible «la maté porque era mía». Durante siglos, además, toda la sociedad, así como los poderes públicos, entendieron que lo que ocurría en el contexto de una pareja o un matrimonio era algo estrictamente privado, por lo que nadie estaba legitimado para intervenir […]. Los asesinatos y las agresiones físicas son la expresión más extrema de ese poder violento masculino, pero eso no quiere decir que sean las únicas […]. La simple devaluación de [una mujer], de sus potencialidades y de su autonomía, y el control sobre sus movimientos son formas de violencia. Son los eslabones de una larga cadena que en muchos casos acaba llevando a la forma más extrema de violencia que es la que atenta contra la vida de las mujeres.
De lo anterior se derivan dos elementos esenciales de lo que implica “ser hombre”: el control y la legitimidad. Con respecto al control, la violencia puede resultar reparadora para un hombre al devolver la situación al momento anterior a que su hombría se ve comprometida; y, en relación con la legitimidad, solo quien se siente legitimado emplea la violencia para restaurar lo que ha sentido amenazado. En este sentido,
[…] la violencia machista nunca se produce mientras el poder del hombre permanece intacto e incuestionado; solo tiene lugar cuando este se desmorona, cuando el derecho del hombre a gozar de ese poder se siente amenazado e inseguro. La violencia resulta así reparadora, represiva. Brota de ese sentimiento de superioridad, desde los servicios domésticos de una mujer hasta sus favores sexuales. Y cuando siente ofendido dicho sentimiento, el hombre no solo se pone furioso: pone las cosas en su sitio […]. La violencia es reparadora. Con su presencia, todo regresa a su estado “natural”.
En segundo lugar, que una de las causas sean los celos confirma la persistencia de una concepción del “amor propietario” en el que dos elementos fundamentales son los celos y el aislamiento de la pareja para ser el centro de la vida del hombre. En este sentido, el machismo incorpora en nuestra cosmovisión una serie de creencias que derivan en conductas violentas como los “celos que convierten a la pareja en objeto”. En este punto es importante resaltar que el capitalismo ha generado una “fetichización del amor” para ocultar las realidades de dominación estructural y dotar a la vida en pareja de nuevos valores cuasi míticos. De esta forma,
Cuando un sujeto amoroso, particularmente el hombre en las violencias patriarcales, comete cualquier violencia, esta se presenta no como una violencia dirigida, sino como una parte más de la entidad “relación”, desligándose toda responsabilidad del causante de la violencia. Es decir, se entiende la relación amorosa como una suerte de producto que se compra (acepta) en bloque, con una serie de características y condiciones que son intrínsecas a este producto, a la relación. De esta forma, las violencias estructurales de la relación, como los celos o las dinámicas de posesión, se entienden como partes integrantes del todo y no como elementos que se (de)construyen con el agenciamiento de los sujetos de la relación.
En este sentido, los estereotipos de género y la lógica del amor romántico como marco legitimador de los celos, el control y la posesión, conducen a que exista un “sexismo hostil”, que implica una actitud negativa y una conducta discriminatoria hacia las mujeres basada en la creencia de que son inferiores y que deben permanecer subordinadas a los hombres; y un “sexismo benevolente” sustentado en la creencia de que las mujeres, debido a sus características, necesitan ser cuidadas (en el SOP de 2025 el 0.7% de la población considera que las matan por vulnerables, débiles e indefensas). Esto, a su vez, atribuye a los hombres (padres, hermanos, novios y esposos) el papel de cuidadores, supervisores y vigilantes de la vida de las mujeres.
En virtud de lo anterior, en el pensamiento patriarcal una mujer es ante todo “mujer de”; es decir, hija de un padre y esposa de un marido. Por tanto, el hombre “personifica esa unidad familiar donde la mujer se ha licuado; lo masculino como universal subsume a lo femenino como particular”.
Así las cosas, la ideología del amor es la ideología del poder basado en la propiedad privada de las personas, donde las mujeres, por su naturaleza, se ven en la necesidad de ser acogidas por el esposo protector, lo cual hace que “lo distintivo en relación con el amor como poder sobre la mujer, es que refuerza la dependencia bajo el hálito de afectos gratificantes”.
Retomando la idea de la “fetichización del amor”, todos los elementos de dominación hacia las mujeres se revisten de un halo amoroso, romántico, familiar y “de cuidado”, y la vigilancia, el control y los celos, que presuponen una relación de propiedad, aparecen
[…] ahora bajo las ideas de “preocupación”, “importancia” o similares. La objetivación de la mujer que aparece en los celos por parte del hombre (objetivación y privatización, pues tenemos celos de lo que creemos que nos pertenece) sufre una modificación similar. Hasta tal punto llega la fetichización del amor en el seno de la pareja que desdibuja todo el afuera del dispositivo de control: no hay amor si no hay celos y los celos son un síntoma del amor. Pensar un amor por fuera de los celos es, según los axiomas patriarcales, pensar un imposible.
En tercer lugar, la aparición del crimen organizado confirma que la violencia estructural es un factor clave en las violencias machistas y que el daño a los cuerpos de las mujeres se da en el contexto de las nuevas formas de la guerra, en bolsones de América Latina donde se observa la expansión de poderes paraestatales que cada vez más controlan la vida de muchos sectores de la población.
Sin embargo, estas nuevas formas de la guerra se despliegan en un espacio intersticial controlado por corporaciones armadas con participación de efectivos estatales y paraestatales, en el que “la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un efecto colateral de la guerra y se ha transformado en un objetivo estratégico de este nuevo escenario bélico”.
En este punto es importante resaltar la aparición en el SOP de militares y policías como responsables de la violencia femicida, aunque sea en menor medida, pues nos permite asumir que las mujeres se encuentran en una situación de mayor riesgo de ser víctimas de las acciones de dos poderes. Por un lado, de las acciones delictivas del crimen organizado, cuyas estructuras están dominadas por hombres; y, por otro, por las fuerzas policiales y militares que implementan políticas de seguridad caracterizadas por la ausencia de la perspectiva de género para abordar el impacto diferenciado de las violencias sobre las mujeres, quienes se ven expuestas a diversas formas de violencia sexual, explotación, trata de personas, desapariciones y femicidios. Así, a las altas cifras de violencia de género, “se suma la ejercida particularmente por las pandillas y otros actores del crimen organizado” y por las fuerzas de seguridad del Estado.
Aunque los hombres también pueden ser víctimas de la delincuencia organizada y de abusos a sus derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares en sus acciones represivas contra el crimen organizado, las mujeres se ven
afectadas por formas diferenciadas de violencia, con connotaciones y naturaleza claramente sexual y enfocado en partes íntimas de sus cuerpos, cargada de estereotipos en cuanto a sus roles sexuales, en el hogar y en la sociedad, así como en cuanto a su credibilidad, y con el distintivo propósito de humillarlas y castigarlas por ser mujeres.
Y, en cuarto lugar, que se considere como causa de estas violencias la ausencia del Estado refleja el impacto que tiene la inacción estatal en la profundización de la impunidad, la cual “propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”, y convierte al Estado en tolerante y cómplice de estas violencias.
La impunidad de los victimarios se garantiza, en gran medida, debido a la visión patriarcal con la que se han construido las instituciones del Estado que deben prevenir, investigar, sancionar y reparar estos crímenes, y a las resistencias hegemónicas para evitar romper con las barreras que separan artificialmente los ámbitos públicos y privados en donde las violencias machistas se desarrollan.
En virtud de lo anterior, el femicidio no es un delito accidental; es decir, no existen los femicidios culposos, ya que constituyen crímenes de odio contra las mujeres, los cuales requieren como terreno fértil para su perpetuación en el tiempo un cuadro de colapso institucional y de una
[…] fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad […] derivada de pésimas investigaciones y movilización policiaca; ministerios públicos dolosos y machistas que desatienden las denuncias de las víctimas y jueces misóginos, para quienes la vida de las mujeres es secundaria, o muestran un claro sesgo descalificador y culpabilizador de las mujeres; procuradores para quienes la reiteración de los hechos no constituye un problema ni les quita el sueño; legisladores insensibles a su función normativa y de representación de las necesidades y los intereses de las ciudadanas y de la ciudadanía que quiere convivir en paz; para quienes la violencia contra las mujeres no es un problema prioritario; y gobiernos implicados en la violencia al mantener una organización social articulada, por lo menos en parte, fuera del Estado de derecho y de la ley.
Teniendo en cuenta que todas las violencias contra las mujeres se basan en prejuicios y patrones socioculturales profundamente arraigados, no es suficiente que los Estados las investiguen y sancionen a posteriori, sino que es imperativo que, a priori, implementen “programas, políticas o mecanismos para activamente luchar contra estos prejuicios y garantizar a las mujeres una igualdad real”.
Por ello, deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia, lo cual implica contar con un adecuado marco jurídico de protección y su efectiva aplicación, así como con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias.
En este sentido, cualquier “estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer”.
2. FEMICIDIOS:
ENTRE LA REVICTIMIZACIÓN,
EL SENSACIONALISMO Y LA IMPUNIDAD
Los datos son claros al mostrar que una parte de la población sigue justificando o minimizando los femicidios bajo argumentos como “Por culpa de ellas mismas” o “Por andar en la calle”, lo cual refleja una cultura de culpabilización hacia las víctimas, arraigada en estructuras patriarcales.
Sin duda, estos discursos victimizantes reflejan la normalización de la violencia de género, pues nuestra sociedad está condicionada por una socialización machista en la que las mujeres tienen que cumplir con unos mandatos que, si son transgredidos (“vestirse provocativamente”, “salir sola de noche”, “andar en la calle”, etc.), hace que sean culpabilizadas de lo que les pase.
A ello se suma el papel de los medios de comunicación que reproducen esos mandatos y estereotipos y, cuando se cometen crímenes contra ellas, refuerzan las narrativas que las culpabilizan y eximen al agresor, pues enfocan el debate en torno al estilo de vida o a la forma de vestir de la víctima, y no en la violencia ejercida por los responsables que, por lo general, son hombres. En tal sentido, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la reproducción o el desmantelamiento de los prejuicios de género y, por tanto, la manera
[…] en que presentan o enmarcan una historia influye en la manera en que la audiencia la percibe y la comprende. Por un lado, a través de representaciones estereotipadas, los medios pueden reforzar las normas sociales que contribuyen a la discriminación de género, la desigualdad y la violencia contra las mujeres y las niñas. Por otro lado, los medios pueden arrojar luz sobre el problema de la violencia de género y mostrar el alcance, las causas y las consecuencias de las diversas formas de abusos que existen contra las mujeres.
Sin duda, estas narrativas también reflejan la criminalización de la autonomía de las mujeres como una forma de control sobre sus cuerpos y su movilidad. La idea de culparlas por “andar en la calle” refuerza “el pensamiento patriarcal de que lo público es un espacio no apto para las mujeres”. Por tanto, se considera exclusivamente masculino y las mujeres que se atreven a ocuparlo asumen riesgos por no quedarse en el espacio privado que es el que les corresponde; es decir, la casa.
Los femicidios, como la expresión más extrema e irreversible de las violencias machistas, no constituyen un problema aislado, sino que son sintomáticos de un patrón de discriminación contra las mujeres basado en estereotipos de género, que se agrava “cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales”.
Es importante destacar cuatro elementos fundamentales para que las autoridades públicas comprendan y aborden los femicidios con perspectiva de género: primero, la relación de estos con la violencia sexual pues, en muchos casos, las mujeres son violentadas sexualmente, antes o después de ser asesinadas. Existen patrones que indican que las víctimas de femicidio generalmente presentan signos de violencia sexual, por lo que la realización de autopsias debe asegurar que se examinen “cuidadosamente las áreas genitales en búsqueda de señales de abuso sexual, así como preservar líquido oral, vaginal y rectal, y vello externo y púbico de la víctima”.
Segundo, las víctimas también presentan lesiones o mutilaciones en sus cuerpos, tales como amputaciones de pechos y genitales, heridas en el cráneo, cortaduras en las orejas y mordiscos en las extremidades superiores. Esta crueldad requiere que las autoridades estatales realicen investigaciones ex officio sobre las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia cometido contra una mujer, especialmente cuando existen indicios claros de violencia sexual o evidencias de ensañamiento contra su cuerpo, como es el caso de las mutilaciones.
Tercero, los antecedentes de violencia en relación con el victimario. Las mujeres viven en contextos de mucha violencia y, por lo general, sus agresores son personas cercanas de su espacio familiar, laboral, comunitario y hasta organizativo. Esto permite identificar que las mujeres viven violencias previas a la concurrencia de un femicidio.
En numerosas ocasiones, las mujeres que fueron asesinadas habían presentado denuncias previas contra sus agresores, habían experimentado situaciones graves de violencia doméstica o habían sido víctimas de ataques o intentos de femicidio en el pasado. La ineficacia, negligencia o indiferencia frente a las denuncias de las víctimas puede constituir en sí misma una discriminación basada en género en relación con su derecho al acceso a una justicia pronta y efectiva.
Y, cuarto, la desaparición o incomunicación de la víctima. Cuando existe un contexto de violencias contra las mujeres que indica que hay un riesgo real e inmediato de que una mujer, cuyo paradero se desconoce, pueda ser agredida sexualmente, sometida a vejámenes y asesinada, el Estado tiene el deber reforzado o de debida diligencia estricta de buscarla durante las primeras horas y los primeros días de su desaparición.
Esto implica que las autoridades policiales, fiscales y judiciales deben adoptar y ordenar inmediatamente medidas oportunas y necesarias dirigidas a realizar una investigación efectiva desde las primeras horas para determinar el paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad.
3. REFLEXIÓN FINAL
La percepción ciudadana sobre los femicidios que se revela en los SOP refleja la cultura profundamente patriarcal de nuestro país, que justifica las violencias hacia las mujeres e inocula en el imaginario colectivo la idea de una conducta femenina “apropiada” que implica, entre otros mandatos, permanecer en el ámbito privado, limitando su libertad.
Por tanto, las mujeres no deberían “andar en la calle” y, si lo hacen, es “normal” que sean merecedoras de la violencia. Se trata de una lógica patriarcal de control sobre sus movimientos y su vestimenta y, en este sentido, la seguridad de ellas depende de cuan obedientes sean a las normas patriarcales.
Así las cosas, la violencia contra las mujeres parece ser entendida por la sociedad hondureña como una forma de enseñanza para ellas, una pedagogía del castigo que enseña quién manda y cuál es el lugar que deben ocupar los cuerpos feminizados en el mundo. Es un asunto que va más allá de un hecho aislado o íntimo.
Por ello, la violencia contra ellas es muchas cosas a la vez: es el hombre individual ejerciendo su poder patriarcal sobre una mujer “y, al mismo tiempo, la violencia de una sociedad jerárquica, autoritaria, sexista, clasista, militarista, racista, impersonal e insensata proyectada a través de un hombre individual hacia una mujer individual”.
Para erradicar estas violencias machistas se requiere, en primer lugar, tomar conciencia de que el patriarcado y sus instituciones son una auténtica escuela de desigualdad humana sobre la que se ha levantado e interiorizado el resto de las desigualdades; en segundo lugar, adoptar medidas para transformar las mentalidades y la vida cotidiana que se desarrolla tanto en lo público como en lo privado, lo cual incluye
una programación integral de prevención que se centre en acabar con los estereotipos sociales de género nocivos y restrictivos, incluso mediante planes de estudios pertinentes para niños y adolescentes en el ámbito educativo.
En tercer lugar, incorporar en las políticas públicas que abordan las violencias contra las mujeres un componente de involucramiento activo de los hombres en la lucha contra tales violencias; en cuarto lugar, replantear “todas nuestras estructuras, acabar con la cultura que sublima la violencia y el poder masculino para crear otra más igualitaria y pacífica que promueva el bien común, el buen trato, la diversidad y el amor”; en quinto lugar, reflexionar sobre la manera en que los hombres nos seguimos “construyendo, de acuerdo con un modelo hegemónico que continúa basándose en gran medida en el uso de la violencia, ligada al poder y al dominio”, y en “la cosificación de las mujeres como primer paso hacia la dominación, la explotación y la violencia extrema”.
En sexto lugar, cuestionar la ontología patriarcal que ha permitido que nuestra cultura instaure y legitime dos sentidos de la vida distintos, y a veces opuestos para hombres y mujeres, una doble verdad y unas normas de lo valioso y lo bueno para ellos y otras para ellas, cuyas contradicciones nos están “llevando al fracaso de la humanidad”; y, en séptimo lugar, debido al papel fundamental de los medios de comunicación en la perpetuación o transformación de los estereotipos de género generadores de violencias y discriminaciones contra las mujeres, es necesario adoptar medidas legislativas con el fin de obligar a las personas funcionarias a capacitarse en género, particularmente de los medios de comunicación públicos; exigir a tales medios y a los privados contar con protocolos de cobertura con enfoque de derechos humanos y de género, y prohibir la difusión de imágenes de cuerpos, datos íntimos o especulaciones sobre la vida privada de las víctimas.
También incluir en la legislación sanciones civiles y/o penales para quienes publiquen fotos o videos de víctimas sin consentimiento de las familias, y usen un lenguaje que justifique a los agresores; y crear desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, un observatorio de medios que monitoree y denuncie coberturas sexistas.
Nos parece importante concluir con lo señalado por Rita Segato en relación con el papel de los medios de comunicación
[…] con su lección de rapiña, escarnio y ataque a la dignidad ejercitadas sobre el cuerpo de las mujeres. Existe un vínculo estrecho, una identidad común, entre el sujeto que golpea y mata a una mujer y el lente televisivo. También forma parte de ese daño la victimización de las mujeres a manos de los feminicidas como espectáculo televisivo de fin de tarde o de domingos después de misa. Los medios nos deben una explicación sobre por qué no es posible retirar a la mujer de ese lugar de víctima sacrificial, expuesta a la rapiña en su casa, en la calle y en la sala de televisión de cada hogar, donde cada uno de estos feminicidios es reproducido hasta el hartazgo en sus detalles mórbidos por una agenda periodística que se ha vuelto ya indefendible e insostenible.
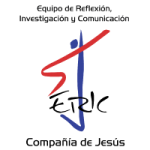
Deja un comentario